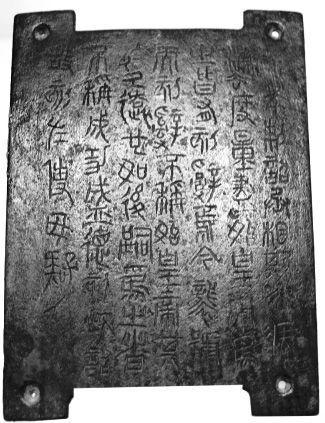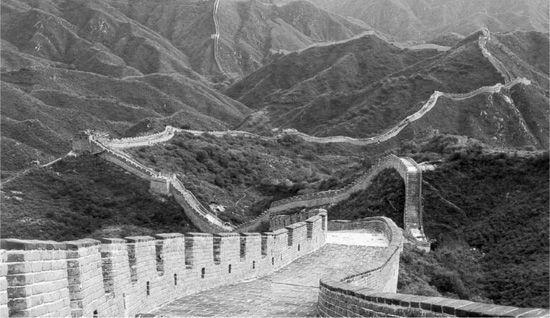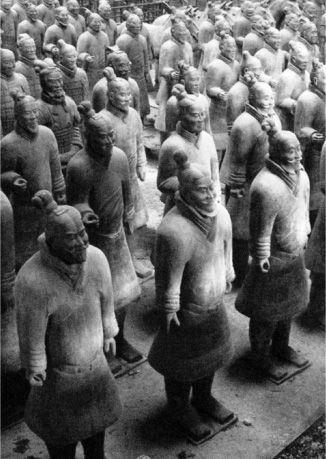- Doval Gregorio
- Breve historia de la China milenaria
- Breve_historia_de_la_China_mile_split_007.html
El nacimiento del Imperio chino
LA CRECIENTE
POTENCIA DEL REINO DE QIN
En la fase final del periodo de los
Reinos Combatientes, el estado de Qin, el más occidental de los
siete reinos, se fue haciendo desproporcionadamente poderoso en
comparación a los demás. Consecuentemente, las políticas de estos
se centraron principalmente en buscar una respuesta adecuada (a ser
posible, definitiva) a la creciente amenaza imperialista
Qin.
Qin sobresalió pronto gracias a su
organización totalitaria, volcada en sus fines expansionistas,
emprendida entre los años 356 y 348 a. C. por el a la sazón primer
ministro Shang Yang (395-338 a. C.). Cuando el duque Xiao ascendió
al trono de Qin como Xiaogong, consiguió que Shang dejara su
modesta posición en el reino de Wei (en cuya familia gobernante
había nacido, pero en la que no había conseguido un rango
importante) y aceptara convertirse en su consejero jefe. Con el
refrendo del nuevo rey, Shang Yang acometió numerosas reformas
(conformes a su filosofía legista recogida en su obra El libro del señor Shang), especialmente en el
campo legislativo, que, en pocos años, hicieron que Qin pasara de
ser un reino periférico a convertirse en una potencia militar
hegemónica fuertemente centralizada, basada en la meritocracia
guerrera y con la nobleza detentando el poder. La inmensa mayoría
de las reformas de Shang estuvieron inspiradas en iniciativas
tomadas en otras partes; sin embargo, Shang las aplicó con mayor
esmero y rigor que en su lugar de origen y consiguió
mejorarlas.
Aquellas políticas sentaron las bases
que permitirían que con el tiempo Qin conquistara toda China,
unificándola por primera vez, y que instaurara su propia dinastía.
Shang Yang creía en el imperio de la ley y consideraba que la
lealtad al Estado estaba por encima incluso de la familia. Con esa
premisa, puso en marcha dos sucesivas oleadas de reformas. La
primera, en el año 356 a. C., consistió en un profundo
reforzamiento y endurecimiento de las leyes (acorde a las
propuestas del Libro de la Ley de Li
Kui), con el complemento de igualar las penas al delincuente y al
que, sabiendo de él, no hubiera informado al Estado, y en la
expropiación de tierras de la nobleza y su reparto entre los
soldados que obtuvieran éxitos militares, logros que también
marcaban los ascensos por un nuevo y complejo escalafón militar de
veinte rangos. Además, incentivó el cultivo de nuevas tierras hasta
entonces baldías, favoreciendo a la agricultura sobre el comercio
y, finalmente, ordenó quemar todos los libros confucianos en un
intento de reducir la creciente influencia de esta doctrina
filosófica.
Shang introdujo su segundo bloque de
reformas en el año 350 a. C. Esta vez incluyó un nuevo y
estandarizado sistema de privatización y reparto de tierras y una
profunda reforma del sistema de tasas. Además, Shan recompensó a
los granjeros cuyas cosechas superaran las cuotas previamente
fijadas y esclavizó a los que fracasaban en ello, entregándoselos
como trabajadores a los que sí conseguían cumplir los objetivos
fijados por el gobierno. Simultáneamente, trató de aumentar la mano
de obra, que escaseaba en un reino en que buena parte de sus
adultos útiles estaban alistados en el ejército, incentivando la
llegada de inmigrantes de otros reinos cercanos (con lo que,
además, debilitaba a sus enemigos). Para aumentar la tasa de
natalidad, dictó leyes que forzaban a los ciudadanos a casarse a
edad muy temprana y redujo los impuestos a los que tuviesen
familias numerosas. También apoyó políticas de liberación de
convictos que trabajasen en la colonización de nuevas tierras.
Abolió el sistema de primogenitura y creó un impuesto que gravaba
doblemente a los propietarios que tuviesen a más de un hijo
viviendo en su hogar, tratando de romper los clanes familiares y
aumentar con ello el número de familias nucleares.

Alrededor del año 359 a. C., Shang
Yang, ministro de estado del reino de Qin, inició una serie de
reformas que hicieron que su reino lograra pronto sobrepasar a los
demás en poder.
En otro orden de cosas, Shang
trasladó la capital del Estado para reducir la influencia de los
nobles en la administración. A causa precisamente de este tipo de
medidas y del consecuente desprecio por parte de la nobleza de Qin,
Shang no pudo sobrevivir a la muerte del duque Xiao. Una de las
primeras medidas tomadas nada más ser elevado al trono el sucesor,
el rey Huiwen, fue ordenar la ejecución del odiado Shang Yang y de
toda su familia, acusados de rebelión. Previamente, Shang había
humillado al nuevo duque al someterle a juicio bajo una acusación
común, «como si él fuera un ciudadano común». Las crónicas cuentan
que Shang fue descuartizado atándole a cuatro carros de guerra
espoleados en las cuatro direcciones. No obstante, el rey Huiwen
respetó todas las reformas introducidas por Shang.
En cuanto a la resistencia de los
demás reinos chinos a la expansión de Qin, pronto se concretaron
dos tipos de estrategia posibles: la que se denominó hezong («conexión vertical»), que consistía en
aliarse unos con otros para repeler el expansionismo Qin, y la que
recibió la etiqueta de liangheng
(«conexión horizontal»), que consistía en aliarse unilateralmente
con Qin para participar en su ascenso, aplicando la vieja máxima
de, «si no puedes con tu enemigo, únete a él». Al principio, la
estrategia hezong obtuvo algunos
éxitos, pero enseguida se mostró incapaz de contener el ansia
conquistadora de Qin, que, por su parte, explotó una y otra vez la
estrategia lianheng para derrotar a los
estados uno a uno, paso a paso. Simultáneamente, muchos filósofos,
estrategas y consejeros fueron enviados a los otros siete reinos
con fines diplomáticos para que recomendasen a los respectivos
gobernantes la puesta en práctica de las reformas de Qin. La
actividad de estos «grupos de presión», de proverbial tacto y
habilidad, fue llamada «zonghengjia», nombre que resumía el de
ambas líneas de actuación anteriores.
Pese a toda la resistencia, desde que
el reino de Qin comenzara a anexionarse territorios en el año 316
a. C., al hacerse con el área de Shu, su expansión ya no se detuvo
y pronto estuvo en disposición de ir derrotando, uno tras otro, a
los otros seis reinos competidores. Según algunos cronistas
posteriores, en los cien años anteriores a la unificación de China
a manos de los Qin, más de un millón de soldados enemigos
perecieron ante el avance de su ejército.
En el año 238 a. C., un nuevo rey de
Qin, joven y ambicioso, emprendió la conquista final de todo el
país. Contra todo pronóstico, al cabo de nueve años, terminó por
imponerse a los otros seis estados y unificó China. La conquista
fue vertiginosa; el primer reino en caer ante el ímpetu qin fue Han
(230 a. C.), pero enseguida lo hicieron los demás: Wei (225 a. C.),
Chu (223 a. C.), Yan y Zhao (222 a. C.) y Qi (221 a. C.). Aquel
joven monarca se llamaba Ying Zheng.
Ying Zheng, rey de
Qin
En el año 247 a. C., Ying Zheng
(259-210 a. C.), nacido en el primer mes del calendario chino,
zheng, del que tomó su nombre, a la
sazón un muchacho de doce años, fue coronado rey de Qin. Pasados
nueve años, a los veintiuno, emprendió su ambicioso plan de
conquista definitiva y unificación de China, objetivo que lograría,
aunque no le sería fácil.
Entre los usos diplomáticos más
habituales en aquellos tiempos convulsos de mediados del siglo III
a. C. estaba el intercambio de miembros de las respectivas familias
reales como rehenes para garantizar por parte de dos reinos
contendientes el cumplimiento de los acuerdos pactados tras cada
enfrentamiento. Uno de esos rehenes fue Zichu (también conocido
como Yiren), príncipe de la casa real de Qin y padre de Ying Zheng,
que fue enviado como rehén a la capital del reino de Zhao, Handan,
tras la firma de una paz entre ambos estados. En esa capital
extranjera nació su hijo, que no regresaría a su país hasta los
ocho años, acompañando a su padre. En los años de dorada
cautividad, este había establecido relaciones y alianzas políticas
que en los siguientes años serían muy útiles y ventajosas para él
y, luego, para su hijo. El contacto más importante sería el que
estableció con un astuto mercader, Lü Buwei (291?-235 a. C.), que
se convertiría en su consejero y cuyas hábiles maniobras en la
corte de Qin (especialmente las intrigas eróticas) desembocarían en
el nombramiento de Zichu como heredero. Al acceder este al trono
con el nombre de Zhuangxiang, Buwei fue nombrado canciller de
Estado (lo que hoy sería primer ministro). En el año 247 a. C.,
tras la prematura muerte del rey Zhuangxiang y el ascenso al trono
de su hijo menor de edad, Lü Buwei se convertiría en el
indiscutible hombre fuerte del reino. Según un rumor nunca
demostrado, el astuto mercader era el auténtico padre del muchacho
entronizado, pues, en realidad, la madre y reina consorte de Zichu
era una antigua concubina de Lü Buwei.

En el año 247 a. C., Ying Zheng
(259-210 a. C.), a la sazón un muchacho de doce años, fue coronado
rey de Qin. Pasados nueve años, a los veintiuno, emprendió su
ambicioso y exitoso plan de conquista y unificación de
China.
Desde su posición, Lü Buwei llevaría
a cabo una especie de revolución cultural, fomentando las artes y
el pensamiento y creando a su alrededor una auténtica corte de
intelectuales, cuyo fruto más importante fueron los conocidos como
Anales del señor Lü, magna obra
recopilatoria que pretendía mostrar y organizar los abundantes y
diversos sistemas filosóficos chinos de la época. El propósito del
texto era tanto abarcar todo el conocimiento filosófico como crear
y afirmar una filosofía de Estado. Tras la muerte de su autor, los
Anales perdieron el favor del gobierno
Qin, pero fueron resucitados por la siguiente dinastía, la
Han.
No obstante, la minoría de edad de
Zheng no estuvo solo marcada por la figura de Lü Buwei, sino
también por otro personaje que tendría un papel aún más destacado
más adelante, Li Si (280?-208 a. C.), en principio un filósofo que
había evolucionado del confucianismo a la corriente de pensamiento
pragmática y modernizadora que dominaría en Qin: el legismo. De
algún modo, Li Si depositaría en el joven Zheng la semilla de la
ambición política y la aspiración de grandes destinos. Pero ese
momento llegaría más tarde, cuando alcanzara la mayoría de
edad.
De momento, el adolescente Zheng se
sometió al poder de su madre y de Lü Buwei. Precisamente, este
complejo entorno familiar le forzaría a afirmar su propia
personalidad. Si su adolescencia transcurrió marcada por las
intrigas cortesanas y las tácticas y enredos amorosos, su juventud
lo estaría por las campañas bélicas. Uno de los momentos más
cruentos fue la batalla de Pingyang (234 a. C.), un largo asedio de
varios meses que causaría numerosos muertos. La primera batalla que
libró Zheng al llegar a la mayoría de edad marcaría el comienzo de
una nueva etapa. Al derrotar a un personaje sedicioso que pretendía
disputarle el poder, Zheng dio muestras de una ferocidad represiva
que ya nunca le abandonaría y cuya fama le precedería. La caída del
rebelde arrastró también a Lü Buwei, que terminó así su vida
pública condenado por su pupilo (y, tal vez, su hijo) a beber
veneno. Se cuenta que, justo antes de obedecer la orden del rey,
mientras esbozaba una sonrisa en dirección al cielo, se le oyó
murmurar: «Si no me mata, entonces no está hecho para ser mi hijo».
El filósofo Li Si ocupó el lugar de Lü como consejero real y
canciller del reino, pero la caída en desgracia de aquel no puede
borrar su papel en el ascenso del reino de Qin, proceso que
desembocaría en la unificación de China. El episodio, además, tuvo
aires de vodevil con trasfondo sexual, toda vez que el militar
derrotado era amante de la reina madre, su antigua
concubina.
A partir de entonces, Zheng se
replanteó la relación con sus vecinos, el resto de los Reinos
Combatientes. Una sutil y hábil combinación de agresividad y
diplomacia le iba a permitir ir anexionándose trozos de territorio
hasta convertir a Qin en el reino hegemónico. Una constante de ese
proceso expansionista fue la lucha contra el feudalismo y la
constante reafirmación de los poderes del rey. Pero en esa larga
lucha por el control territorial no todo se resolvió en el campo de
batalla. Abundaron las maniobras políticas, que incluyeron todo
tipo de traiciones, intrigas, sobornos y engaños. Incluso, en un
último intento por frenar al rampante Zheng, sus enemigos tramarían
su asesinato, en un episodio esta vez de tintes trágicos y
caballerescos. Aquel intento fallido fue el canto del cisne de un
mundo que desaparecía. Zheng triunfó en todos los terrenos y el
desenlace de ese periodo tumultuoso sería la conversión del reino
de Qin en la superpotencia hegemónica indiscutible y un primer paso
hacia el nacimiento de la China imperial. Repasemos someramente
cómo fueron aquellos años de continuos enfrentamientos bélicos que
la historiografía conoce como Guerras de Unificación
Chinas.
Las Guerras de
Unificación
Las Guerras de Unificación de China
(230-221 a. C.) es el nombre genérico dado a una serie de campañas
militares que emprendió el rey de Qin, Ying Zheng, para someter a
todos los demás estados feudales y crear un imperio
unificado.
La antigua China había sido gobernada
desde el año 1046 a. C. por la dinastía Zhou pero, a partir del 770
a. C., ese gobierno entró en decadencia y el poder real se volvió
solo nominal. El hecho es que el país quedaría dividido en una
multitud de feudos gobernados cada uno por su propio señor,
iniciándose entre ellos una serie de luchas por el poder. De esta
forma surgieron una serie de estados gobernados por duques pero
que, en realidad, eran naciones independientes, que luchaban entre
sí por imponer su hegemonía o defender su independencia. De ese
modo se inició una guerra civil sin fin dentro de una época marcada
por una anarquía feroz. Como ya sabemos, al final del periodo de
los Reinos Combatientes, en 230 a. C., quedaban solo siete grandes
reinos: Han, Wei, Zhao, Yan, Qi, Chu y Qin.
En 1047 a. C., el rey zhou fue
atacado por los nómadas de las estepas y tuvo que huir. La tribu
qin lo protegió en su huida e, inmediatamente, expulsó a los
invasores. A cambio, el rey les dio las tierras del oeste de China,
en donde se estableció el estado de Qin. En 359 a. C., surgió la ya
comentada figura del primer ministro Shang Yang, que reformó el
país y lo convirtió en el más poderoso de todos. Además, las
defensas orográficas naturales aislaron Qin de la guerra civil. En
316 a. C., Qin conquistó Shu y Pa, dos estados menores del
suroeste, pasando a dominar todo el oeste de China.
Tras el trágico final del canciller
Lu Buwei, llegó al cargo el legista Li Si, que rápidamente
transformó la industria comercial en una bélica. En el año 227 a.
C. (cuando en Roma el censo contabilizaba 800.000 soldados), el
ejército de Qin, un territorio mucho menor, estaba formado por más
de un millón de hombres. Pero el ejercito Qin no solo era grande,
sino que también poseía una férrea disciplina militar. Eso se
explica porque toda la sociedad Qin estaba volcada en la guerra. El
lema dominante en el ejército Qin era «tráigame una cabeza y subirá
un rango; más cabezas de enemigos, más promociones». El valor era
premiado por encima de todo y la cobardía se castigaba con la
muerte. Todo adulto joven debía ir a la guerra desde los quince
años. La ley militar qin era temible: si un pelotón de diez
soldados perdía un hombre, debía traer la cabeza de un enemigo en
determinado tiempo; si no, todo el grupo era ejecutado. El ejército
poseía carros de guerra tirados por dos o cuatro caballos, desde
los que los oficiales daban órdenes a sus soldados y que se usaban
también para rodear al enemigo o para lanzar ataques rápidos. Los
carros iban protegidos por infantería con lanzas de 6 m de
longitud. Los soldados llevaban armaduras de cuero reforzadas por
placas de metal resistentes a las flechas y portaban espadas de
bronce (20% de estaño y 80% de cobre, con una capa antioxidante de
cromo) o de hierro de 1 m de largo para mantener alejado al enemigo
(que tenía una espada más corta) y luego matarlo de un golpe. El
ejército de Qin también contaba con una poderosa caballería,
formada por jinetes formidables, entrenados desde niños, armados
con ballesta, que hacían reconocimientos, acechaban al enemigo,
cortaban sus líneas de suministros o le atacaban cuando se
dispersaba. El uso masivo de ballestas era muy importante ya que
así eran capaces de dispersar al enemigo antes de la batalla. Su
uso alternado permitía una lluvia constante de flechas que impedían
que el enemigo se acercara a su objetivo.
Para lograr someter a los demás
reinos chinos, el rey de Qin debía decidir en qué orden atacar a
sus estados rivales y competidores. Los más fuertes eran Han (que,
situado en el centro del territorio, controlaba las vías y los
medios de comunicación), Wei y Chu. La estrategia fijada por Li Si
tras conquistar Han fue que caerían Wei y todos los demás estados
del norte y que, al final, al quedar aislado, Chu también caería al
dirigir contra él la campaña final. En 230 a. C., las tropas Qin
atacaron y las batallas no cesaron en la frontera todo el verano
costando miles de vidas, pero al fin la feroz resistencia han se
rindió. En 228 a. C., el general Wang Jiang marchó con 500.000
hombres contra Zhao. Esa campaña fue una venganza personal del rey,
ya que de niño toda su familia se sintió amenazada e insultada
durante su estancia en ese reino como rehenes. El ejército Qin
arrasó todo y tomó Handan, capital enemiga, que destruyó. Luego, el
mismo rey señaló a quienes habían ofendido a su familia en el
pasado, que fueron ejecutados (en los peores casos, se les
despedazó con caballos). Con esos mismos métodos, en 227 a. C., Qin
conquistó Wei en una fácil campaña. En 225 a. C., solo tres estados
habían logrado salvaguardar su independencia: Chu, Yan y
Qi.
Chu se había recuperado lo suficiente
como para montar una resistencia significativa tras su desastrosa
derrota ante Qin en 278 a. C. y la pérdida de la que por siglos fue
su capital, Ying. A pesar de su gran extensión territorial, sus
muchos recursos y su inagotable mano de obra, para Chu fue fatal
que la gran mayoría de sus gobernantes, muy corruptos, anularan el
estilo legista de reformas implantado por el legislador Wu Qi hacía
ciento cincuenta años, cuando Chu fue transformado en el más
poderoso estado con una superficie igual a casi la mitad de todos
los demás estados juntos. Irónicamente, Wu Qi provenía también de
Wei, como el reformador de Qin, Shang Yang, cuyas reformas legistas
convirtieron a Qin en una maquinaria de guerra casi
invencible.
Finalmente, el rey de Qin decidió
acabar por completo con los remanentes de Chu cobijados en
Huaiyang. Según las crónicas, preguntó primero a su mejor general,
Wang Jian, cuántos hombres se necesitarían y el militar respondió
que 600.000. Sin embargo, la expedición fue comandada por Li Xing,
quien aseguró que con 200.000 sería suficiente. La primera invasión
fue un desastre al ser derrotados los soldados qin por los 500.000
chu. La estrategia de estos fue hábil: primero dejaron que el
ejército qin obtuviese algunas victorias poco significativas,
atrayéndolo así hacia la emboscada del contingente principal, que
fácilmente puso en retirada al ejército. Durante el contraataque,
las tropas de Chu quemaron los dos grandes campamentos qin, de los
que se salvaron apenas 10.000 soldados.
Llamado con urgencia, en el año 224
a. C., el general Wang Jian aceptó dirigir una segunda fuerza de
invasión de 600.000 hombres, pero no sin antes hacer al rey unas
peticiones exageradas de recompensas personales, que aquel aceptó.
El taimado general explicó a sus lugartenientes que solo elevando
el tono de las exigencias el rey confiaría plenamente en su
capacidad para dar la vuelta a la situación. Mientras tanto, en
Chu, la moral estaba muy alta tras su victoria del año anterior
sobre el poderoso ejército qin. Sin embargo, las fuerzas Chu se
replegaron, creyendo que el nuevo ejército les sitiaría. Pero Wang
Jian mantuvo a su ejército acantonado sin lanzarse al combate
definitivo. Tras un año de tensa espera, Chu decidió disolver por
el momento su ejército, muy debilitado por la inacción. Fue ese el
momento que eligió el general de Qin, Wang Jian, para invadir Chu,
conquistado y sometido en el año 223 a. C.
Tras esta trabajosa victoria, ya solo
quedaban los reinos de Yan y Qi, incapaces de enfrentarse con
posibilidades de éxito a Qin. Ante tal perspectiva, y con el
ejército de Qin amenazando ya su reino, el rey de Yan (a consejo de
su hijo, conocido como el «Príncipe Rojo»), intentó una última
argucia desesperada. Mandó una comitiva con sus mapas estratégicos
y la cabeza de un general desertor de Qin como prueba de su
rendición. El general decapitado, que odiaba a muerte al rey de Qin
porque este había ordenado asesinar a toda su familia, accedió a
morir si era a cambio de la muerte de su enemigo. Para demostrar su
compromiso, se degolló él mismo. En realidad, los emisarios de Chu
eran dos asesinos a sueldo, conjurados para que uno asesinara al
rey de Qin, mientras el otro le distraía con los presentes de la
rendición. El rey organizó una ceremonia en su palacio, ante toda
su corte, en la que, como era preceptivo, solo él iba armado con
una espada ceremonial, pero, traicionados por los nervios, los
asesinos no fueron capaces de matar al rey. Furioso, Zheng atacó el
estado de Yan, que cayó en un mes, no sin que antes su rey
intentara calmarlo matando a su hijo, el Príncipe Rojo. Acto
inútil, porque Zheng no conocía la piedad ni el
perdón.
Finalmente, en 221 a. C., el reino de
Qi, el último reino superviviente, se rindió y el país entero quedó
unificado bajo la incontestable hegemonía de Qin.
De rey a Primer Emperador de
China
El periodo de los Reinos Combatientes
finalizó, pues, con la supremacía militar de uno de los siete
reinos, Qin, casualmente el menos chino de todos ellos, según el
canon de entonces. Localizado geográficamente en la parte más
occidental, mantenía un cierto aislamiento del resto de China
debido a que el río Amarillo proveía al reino una frontera natural
al norte y al este; mientras, al sur, varias cadenas montañosas
accesibles por muy pocos pasos dificultaban las agresiones
enemigas. Estas condiciones geográficas fueron causa directa de la
fuerza que adquirió el reino de Qin ante sus enemigos, que le
permitió crear una fuerte organización, basada en el desarrollo de
su tecnología militar. Sus artesanos conocían el hierro al igual
que los de otros estados, pero aplicaron mejor su conocimiento a la
fabricación de armas, sustituyendo el bronce y consiguiendo la
supremacía absoluta en el campo de batalla. Sin embargo, no solo el
factor militar explica el éxito de su expansión; que también se
basó en una sólida organización sociopolítica, que más tarde
extenderían a todo el imperio.
El rey Zheng culminó su empeño e,
inmediatamente, tomó las medidas necesarias para fraguar y
consolidar un nuevo Estado, pues su proyecto político aspiraba a
echar raíces y a perdurar. Y, aunque su dinastía sería efímera,
pues no iría más allá de su hijo, el estado unificado que creó
duraría, con altibajos, más de dos mil años. Ese éxito solo puede
ser calificado de histórico y revolucionario.
Para subrayarlo, Zheng decidió
adoptar un nuevo título que lo diferenciara de los demás reyes
feudales. Seguramente no le movía a ello solo la vanidad, sino
también el deseo de marcar un hito histórico que delimitara un
antes y un después de su reinado. Durante la dinastía Zhou, los
señores feudales que consiguieron independizarse de la autoridad
del rey comenzaron utilizando el título de duque o marqués
(kung). En el caso del estado de Qin,
en el siglo IX a. C., los primeros soberanos tomaron el de duque,
concedido por los reyes zhou. En el año 750 a. C., el estado de Qin
se convirtió en principado (kuo) e
inició la pugna con los otros principados por la hegemonía del
mundo chino. En el 623 a. C., ya en pleno periodo de las Primaveras
y los Otoños, el rey zhou reconoció la hegemonía sobre los bárbaros
del oeste. En estos convulsos siglos, la casa real de Zhou,
realmente inoperante, mantuvo el título de rey (wang); al mismo tiempo, el monarca también era
conocido como «Hijo del Cielo» (tien
tzu), título que le daba una posición cuasi divina. Sin
embargo, los señores feudales pronto aspiraron también a un título
regio: en el 588 a. C., el duque de Qi sugirió al de Qin que se
convirtiera en wang, pero este no se atrevió a dar el paso, que
suponía romper con la tradición. No obstante, en el año 370 a. C.,
el soberano de Wei asumió definitivamente el título real y su
ejemplo fue seguido rápidamente por los gobernantes de los demás
estados. A partir de ese momento, quedó patente la impotencia de
los reyes de la dinastía Zhou, que mantuvieron el título de Hijo
del Cielo, pero fueron relegados a figuras inoperantes y vacías de
todo poder.
Obviamente, al rey Zheng de Qin, tras
su clamorosa conquista de todos los estados chinos, el título de
wang le sabía a poco. Por ello, encargó
a los grandes personajes de su reino (entre ellos, Li Si) que
pensaran en uno nuevo que reflejase y proyectase su magnificencia.
La propuesta final de los servidores del rey se basó en una
concepción religiosa: «Proponemos un título honorable: que el rey
sea Soberano Supremo (tai-huang), que
sus mandatos sean llamados “decretos” y sus órdenes, “edictos”, y
que el Hijo del Cielo (tien tzu) se
designe a sí mismo con el nombre de zhen
(“soberano supremo”)». Proponían, pues, un claro paralelismo
con los Tres Augustos y los Cinco Emperadores legendarios, pues, a
su entender, el rey de Qin los había igualado en grandeza, si no
superado, gracias a la majestuosidad de sus triunfos.
Sin embargo, el rey de Qin no aceptó
aquel título, diciendo: «Rechazo “Supremo” (tai), adopto “Augusto” (huang) y le agrego el título imperial de la más
alta antigüedad: mi título será “huang
ti”». Tal título era, de hecho, una novedad. Los monarcas de
las dinastías Shang y Zhou eran reyes (wang), la nueva dinastía Qin adoptaba el título de
emperador (huang). En su origen, este
título tenía unas connotaciones religiosas; en los más antiguos
textos se empleaba casi exclusivamente como un calificativo del
Cielo o de los antepasados divinizados, con la connotación de
«resplandeciente» o «augusto». Por otra parte, ahora se añadía la
partícula «ti», que significa «soberano» o «emperador», y que tenía
ya una larga historia: los ti, en
principio, habían sido los antepasados de las primeras casas
reales, en especial de los Shang; habían sido los Cinco Emperadores
míticos, el último de los cuales, Yu el Grande, había fundado la
primera dinastía. Eran los fundadores de la civilización, los
inventores de las instituciones. El uso de la partícula «ti» hacía
evidente la buscada conexión con la divinidad: el soberano supremo
del Cielo era Shang Ti, de quien procedía todo el poder; el
soberano en la tierra era ahora el Hijo del Cielo, que gobernaba a
través del poder que emanaba del soberano celeste, que se lo
transmitía por medio del Mandato Celestial.
Al mismo tiempo que el nuevo
emperador asumía el nuevo título, quiso también marcar un punto de
inflexión en la historia y decidió acabar con la tradición de los
nombres póstumos que había caracterizado la Antigüedad. «Es una
manera de que los hijos juzguen a los padres y los súbditos a los
príncipes: eso no tiene sentido y no pienso soportarlo», arguyó.
Estaba claro que el nuevo emperador quería romper con la tradición
e iniciar un nuevo lenguaje: «Yo soy el Primer Soberano Emperador
(shi-huang-ti), y los que vengan
después que tomen por nombre el número de la generación que les
corresponda (Soberano Emperador de la Segunda Generación
(er-shi-huang-ti), Tercera Generación,
hasta llegar al de la Generación Diez Mil) y así se transmitirá el
título sin interrupción». Resulta irónico que la dinastía se
colapsara en la segunda generación. Sin embargo, el título sí se
conservó: hasta la caída del imperio en el por entonces lejano 1912
(no 10.000, pero sí más de 2.100 años después), los soberanos
chinos seguirían ostentando el título de Huang-ti (que en Occidente se suele traducir como
«emperador»).
Qin Shihuang se convirtió, pues, en
el Primer Emperador del estado de Qin, nombre que ahora pasó a
referirse a todo el territorio conquistado por él. El nombre
«China» nunca se usó oficialmente para el país hasta 1912, cuando
se fundó la República de China.
«DIEZ MIL
AÑOS»
Tradicionalmente, la expresión wansui
o «diez mil años» ha sido utilizada desde la Antigüedad para
bendecir a los soberanos de China, Japón, Corea y Vietnam. En la
antigua China era costumbre expresar admiración y respeto hacia el
emperador coreando varias veces la frase Wu
huang wansuì, wansuì, wanwansuì, literalmente «Que mi
Emperador [viva y gobierne por] diez mil años, diez mil años, diez
mil [veces] diez mil años», pero que se suele traducir como «¡Larga
Vida!», ya que la cifra diez mil tenía en el sistema arcaico de
numeración chino la connotación de infinito o
inconmensurable.
Esta fórmula china de exaltación del
emperador fue introducida después en Japón como banzei en el siglo VII. Allí, tras la Restauración Meiji, la
expresión pasó a pronunciarse banzai, a
la vez que era incluida en la fórmula ritual constitucional tras
ser empleada por los estudiantes universitarios a modo de consigna
al paso del carruaje del emperador. Durante la Segunda Guerra
Mundial, el banzai japonés se haría
famoso en todo el mundo como uno de los gritos de guerra que
proferían los soldados nipones y, especialmente, los pilotos
kamikaze antes de inmolarse lanzándose sobre los objetivos
enemigos.
EL NOMBRE DE
CHINA
Hace unos 4.300 años, en las llanuras
centrales de Extremo Oriente bañadas por la cuenca media del río
Amarillo, tras la alianza tribal alcanzada por dos grandes jefes,
Yan Ti y Huang Ti, se formó una gran nación que recibió
inicialmente el nombre de Hua. En el siglo XXI a. C., Qi, hijo de
Yu el Grande, el héroe que había sabido controlar las aguas, fundó
el reino Xia. Desde ese momento, la nación Hua tuvo el nombre de
Xia, que significa «grande». Así que fue lógico que esta gran
nación comenzara a ser conocida como Huaxia («Gran Hua»).
Enseguida, como el pueblo de Huaxia estaba orgulloso de su gran
país, le llamó «El País del Centro», Zhongguó.
El nombre español de China, similar
al de la mayoría de las lenguas europeas, es una derivación de
Ch’in, denominación en sánscrito y persa («Cina») con la que en la
India y Persia se conocía a la dinastía Qin y que, tras llegar a
Europa desde el sur de Asia, el latín transformó en Sina, palabra de la que después surgieron las
distintas variantes occidentales, como las castellanas «china»
(referida al tipo de porcelana) o «sinología» (ciencia que estudia
la antigua China). La primera mención conocida de la palabra
«China» aparece en el Mahabharata (siglo IV a. C.) y hace
referencia al país de Qin (pronunciado «chin»), el más occidental
de los reinos chinos de la época.
Siglos atrás, se utilizó también el
nombre Catay, que tiene su origen en el pueblo altaico kitán, que
fundó la dinastía Liao en el siglo X, que fue el que se le dio en
los relatos medievales europeos, como los Viajes de Marco Polo. La denominación Catay, con
ligeras variantes, pervive aún como habitual en algunas lenguas
como el ruso y el mongol. En el siglo XVII, el misionero jesuita
portugués Bento de Goes demostraría que la «China» visitada por los
misioneros europeos era el mismo país que el «Catay» de Marco
Polo.
En chino, el país se denominaba
antiguamente mediante el nombre de la dinastía gobernante. Desde la
caída de la última, la Qing, en 1912, el nombre habitual del país
es Zhongguó, que se puede traducir como
«País del Centro» o «Reino del Medio». Otra variante es
Zhonghua, utilizado en los nombres
oficiales tanto de la República Popular China como de la República
de China (Taiwán), y que se suele abreviar como Hua. Además, existe también el nombre poético
Shenzhou, que apareció por primera vez
en el Shujing (siglo VI a. C.), usado para referirse a la dinastía
Zhou Oriental, ya que se creía que ella era el «centro de la
civilización», mientras que las personas que habitaban en los
cuatro puntos cardinales eran llamados Yi del Este, Man del Sur,
Rong del Oeste y Di del Norte, respectivamente. Algunos textos
implican que Zhongguó originalmente
pudo referirse a la capital en que residía el soberano, diferente
de la capital de sus vasallos. El uso de este término implicó un
reclamo de legitimidad política, y a veces fue usado por estados
que se veían como el único sucesor legítimo de las dinastías chinas
anteriores; por ejemplo, en la era de la dinastía Song del Sur,
tanto la dinastía Jin como el estado de Song del Sur reclamaban ser
Zhongguó. La denominación comenzó a
tener uso oficial como abreviación de la República de China
(Zhonghua Minguo) luego del
establecimiento del gobierno en 1912.

Para inmortalizar su éxito, Ying
Zheng decidió adoptar un nuevo título que lo diferenciara de los
demás reyes feudales. Su deseo era el de marcar un hito histórico
que delimitara un antes y un después de su imperio. Así se
convirtió en Qin Shihuang Ti, el «Primer Emperador».
Sus coetáneos conocieron al personaje
como «Primer Emperador», sin necesidad de especificar su imperio.
Sin embargo, poco después de su muerte, su régimen se derrumbó, y
China se vio inmersa en una guerra civil. Poco después, en el 202
a. C., la dinastía Han se las arregló para reunificar e incluso
ampliar aquel país, que comenzó a ser llamado imperio Han. En
consecuencia, Qin Shihuang ya no debía ser lla mado «Primer
Emperador», ya que esto implicaría que lo era también del estado de
Han. Se inició entonces el hábito de preceder su nombre con Qin,
alusivo a la dinastía por él fundada. Este nombre póstumo de Qin
Shi Huang Ti (es decir, «Primer Emperador [de la dinastía] Qin»),
acortado en Qin Shihuang, es el que aparece en los Registros históricos del historiador de la época
han Sima Qian, autor de la primera crónica de estos tiempos
remotos, y el que se prefiere en China cuando se hace referencia al
personaje. Los occidentales ocasionalmente escriben Qin Shihuangti,
que es una elección poco acertada, pues ignora las convenciones
chinas para los nombres.
LA DINASTÍA
IMPERIAL QIN
La conquista de los otros seis reinos
que, junto con el de Qin, darían lugar a lo que hoy llamamos China,
puso punto y final a la época de los Reinos Combatientes (453-221
a. C.) y, de hecho, a la dinastía Zhou (que reinaba nominalmente
desde mediados del siglo XII a. C., pero que el propio Qin ya había
depuesto en el 250).
«Y por primera vez, Qin poseyó todo
lo que hay bajo el cielo». Con esta frase recuerda el historiador
Sima Qian el gran éxito militar del rey Zheng de Qin (a partir de
entonces, Qin Shihuang, Primer Emperador de China), que recuperó el
viejo concepto del prestigio y el poder regios que se asociaban
tradicionalmente al relato semimitológico del gobierno de los
legendarios Tres Augustos y Cinco Emperadores (especialmente de su
homónimo Huang Ti, el Emperador Amarillo), pero adaptándolo a las
nuevas realidades. Según el historiador mencionado (al que tanto
deben esta y las demás historias de la China milenaria), el nuevo
reino «ha dominado a opresores y asesinos, ha pacificado y
controlado todo lo que hay bajo el cielo, ha establecido provincias
y prefecturas dentro de los cuatro mares y ha unificado leyes y
decretos».

Nada en China siguió siendo igual
después del ascenso al trono del nuevo emperador. Entre sus
primeras medidas estuvo la de autolegitimarse por medio de un
relato oficial adecuado de los acontecimientos anteriores.
Conseguido esto, emprendería inmediatamente la organización
territorial con un criterio claramente centralizador y con
presencia en todas las provincias de una escala de funcionarios
representantes del poder imperial. Los cambios sociales no se
hicieron esperar. Uno de los más notables fue la conversión de la
vieja aristocracia, asociada al periodo de los Reinos Combatientes,
en una moderna meritocracia. Como soberano consciente de su poder y
del cambio histórico que llevaba a cabo, Shihuang se reveló como un
maestro de la política simbólica: para realzar su poder, emprendió
un gran programa de obras públicas y ornamentales, desarrollando
una extensa red de carreteras (las llamadas «autopistas
imperiales», que partían de Xianyang, la capital, en las cuatro
direcciones, pero con prioridad de la carretera norte-sur) y
canales entre las provincias para acelerar el comercio entre ellas
y los desplazamientos militares a las que opusieran resistencia.
Esta revolución de las infraestructuras fue uno de los hitos del
reinado del Primer Emperador, comparable a lo realizado por Roma en
este campo.
El ex rey de los Qin fundó una nueva
dinastía y con él surgió, por primera vez en la historia, un estado
chino fuerte, centralizado y unificado, que regía la vida de unos
cuarenta millones de súbditos. Tras su victoria definitiva,
trasladó su capital a Xianyang (ciudad muy cercana a la actual
Xian), donde erigió enormes palacios y donde acogió a las clases
nobles de todos los antiguos reinos enemigos, para convertirlos en
sus cortesanos y poder vigilarlos más de cerca.
En lo político inició las reformas
necesarias para conseguir la unificación política, económica y
cultural de todo el territorio chino, basada en el sistema
filosófico legista en el que la aplicación rigurosa de la ley,
mediante un código de premios y castigos, legitimaba la
centralización del poder y el control absoluto del emperador. La
unificación política se llevó a cabo mediante un nuevo orden
administrativo, al dividir el territorio en treinta y seis
provincias, gobernada cada una de ellas por un gobernador civil,
otro militar y un inspector o superintendente imperial (que actuaba
de mediador entre ambos). Todos ellos eran nombrados por el
emperador y solo podían ser destituidos por él, y, si habían
mostrado méritos para ello, eran reasignados a una nueva provincia
cada pocos años para prevenir que acumularán un excesivo poder. Las
provincias fueron subdivididas en condados dirigidos por
magistrados, cuyos cargos no eran hereditarios y que dependían
directamente del gobierno provincial. Se fundó así una estructura
administrativa piramidal característica china (en cuyo vértice
superior se situaba el emperador con máximos poderes efectivos y en
su base, como núcleo, la familia) que seguiría vigente, con pocos
cambios profundos, hasta el final del imperio, iniciado ya el siglo
XX. A tal fin, se abolió la servidumbre, el feudalismo y la
formación de estados feudatarios que pudieran poner en peligro la
unidad imperial y volver a traer la anarquía que había dominado el
largo periodo anterior. Los grandes hacendados de las provincias
fueron obligados a fijar su residencia en la nueva capital y a
entregar sus tierras a los administradores imperiales. A su vez, se
suprimieron los títulos y los privilegios de la antigua nobleza,
que fue reemplazada por una nueva de origen militar, jerarquizada
en veinte grados. Al mismo tiempo, tuvieron lugar grandes
desplazamientos forzados de población a través del
país.
Figura inseparable de Qin Shihuang
sería Li Si (280-208 a. C.), el filósofo que sustituyó al viejo Lü
Buwei como canciller (primer ministro) y, sobre todo, como
consejero real. Li Si fue responsable de las medidas más notables
dictadas por el Primer Emperador. Destacaron entre ellas la
unificación en muchos campos, como la moneda, los pesos y medidas,
la anchura del eje de los carros (algo equivalente al moderno ancho
de vía ferroviaria) y el sistema de escritura. Qin Shihuang y Li Si
crearon también el primer sistema de envíos postales de la historia
de China. Algunas de estas normas, como la unificación monetaria,
perdurarían hasta nuestros días.
Gracias a su avanzada organización
administrativa, el reino de Qin consiguió aumentar los territorios
que controlaba para llegar a constituir el primer imperio realmente
chino. Presidiendo y dirigiéndolo todo estaba el emperador, que
controlaba tanto la administración imperial como la local. El
emperador recibía el consejo del tutor imperial y de las juntas de
corte. A la cabeza de la administración imperial estaban las Tres
Excelencias: el canciller, el secretario mayor y el comandante en
jefe del ejército. El canciller era el puesto clave, ya que era el
responsable de la Cancillería y de los diez ministros: el
supervisor de ceremonial (encargado de los asuntos astrológicos, de
las súplicas, de los auspicios, de la música o de la docencia), el
gran aposentador, el prefecto de palacio (responsable de los
debates políticos y de las transferencias de comunicaciones), el
gran auriga, el comandante de justicia, el director de huéspedes,
el gran ministro de agricultura (que también hacía las funciones de
tesorero estatal), el director del clan imperial y el tesorero
privado (pieza clave en el esquema al estar encargado de los
suministros, la administración palatina, el control de los precios
o la preparación de la documentación imperial, entre otras
funciones). El canciller también tenía a su cargo otros
funcionarios de menor importancia que la ministerial, como el
arquitecto de la corte, los funcionarios responsables de la
seguridad en la capital, etc. Subordinados al comandante en jefe
estaban los generales, responsables directos de las tropas. La
administración local se componía de comandancias y prefecturas. Las
comandancias estaban constituidas por la Secretaría de Inspección,
dirigida por un supervisor; la administración de la comandancia; el
encargado del reclutamiento militar, y el comandante de prisiones.
La dirección de la Prefectura estaba a cargo del prefecto, que
tenía bajo su responsabilidad a otro grupo selecto de funcionarios
y subalternos. El organigrama administrativo lo completaban los
funcionarios nombrados por las autoridades locales superiores: el
distrito nombraba al Tres Veces Venerable (una especie de guía
moral), a los funcionarios subalternos con rango (en los grandes
distritos) y alguaciles (en los pequeños), y al jefe de ronda,
encargado del mantenimiento de la ley y el orden; la comuna (había
diez por distrito) nombraba al jefe comunal; y la aldea (diez por
comuna), al jefe de aldea.
El sistema de gobierno, basado en la
aplicación rigurosa de la ley, se extendió por todo el imperio,
reforzado por la idea de responsabilidad del grupo como instrumento
de control sobre los individuos. Se procedió a dividir a la
población en grupos de diez familias, cuyos miembros se hacían
corresponsables de cualquier acción individual, y más si esta era
de índole delictiva: «Quien no denuncie a un culpable será cortado
en dos; quien denuncie a un culpable recibirá la misma recompensa
que quien decapite a un enemigo; quien encubra a un culpable
recibirá el mismo castigo que quién se rinda ante un
enemigo».
Igualmente, se acometió la nueva
organización rigurosa de la policía y la justicia, con un severo
control de los desplazamientos dentro y fuera del país, y con
fuertes sanciones contra el vagabundeo y la ociosidad. En la época
qin aparecieron las primeras fichas policiales en los hoteles
chinos. Y todas las armas fueron confiscadas, porque las pocas
bandas que asaltaban en los caminos eran, según los decretos, un
problema del ejército, no de los particulares.
Además, el cumplimiento escrupuloso
de la etiqueta y de las reglas morales obsesionaba al emperador.
Para complacerlo, su canciller ordenó grabar sobre las piedras de
los caminos inscripciones contra la corrupción, la lujuria y la
gula. Cuando el emperador descubrió que su propia madre era
libertina y mantenía a varios amantes, la condenó a muerte. El
canciller intercedió a favor de la mujer y logró mitigar la pena
capital, conmutada por la de destierro.
Respecto a las medidas de carácter
económico tomadas en el proceso de unificación, estuvieron
directamente relacionadas con la agricultura y el comercio, no
tanto en lo referente a la producción y distribución de los
productos sino en cuanto a la responsabilidad colectiva sobre
ellos.
EL DURO CÓDIGO PENAL
DE QIN
El estado de Qin fue conocido por la
extrema severidad de su legislación y por lo habitual de las
condenas a trabajos forzados. Se premiaba a quien denunciara a los
que transgredían las leyes, y estos eran severamente castigados con
la muerte, distintas amputaciones o el trabajo forzado, según la
naturaleza de su crimen. Se distinguían cuatro grados de trabajador
forzado: trabajador deudor, convicto siervo, convicto obrero y
convicto penado. En esta última categoría se podía incluir la
mutilación, que iba desde las marcas en la cara hasta la amputación
de uno o varios miembros. Los hombres condenados a trabajos
forzados (siempre vestidos de rojo y con un pañuelo de ese mismo
color en la cabeza) eran enviados a cumplir su pena en la Gran
Muralla, a dragar algún canal o a abrir caminos. Las mujeres, a
cosechar o moler grano. Los que lo hacían por tener alguna deuda
conmutaban cada día de trabajo por ocho monedas (seis si el estado
les proveía la comida). Si un trabajador forzado rompía una
herramienta o un carro, era castigado con diez azotes por cada
moneda que costase lo roto.
Al que robase en asociación con otras
cuatro personas algo que valiese una moneda o más, se le amputaba
el pie izquierdo, era tatuado en la cara y condenado a trabajos
forzados. Si los ladrones eran menos de cinco, pero robaban más de
seiscientas monedas, eran tatuados, se les cortaba la nariz y
trabajaban forzadamente. Cuando lo robado equivalía a una suma
entre doscientas y seiscientas monedas, se los tatuaba y condenaba
a trabajos forzados. Si era menos de doscientas, eran desterrados.
Cualquiera que mataba a un niño sin autorización era condenado a
trabajos forzados, salvo que se tratase de un recién nacido
subnormal o deforme. La esposa adúltera era tatuada en el rostro y
condenada a trabajos forzados. Sin embargo, las deudas podían ser
saldadas mediante el trabajo de los esclavos o de los animales
domésticos del reo.
Una vez conseguido este primer
estadio del proyecto imperial, se hizo necesario otro tipo de
medidas que dieran cohesión a sus habitantes. La unificación
cultural fue sin duda la más espectacular por las perdurables
consecuencias que tuvo. En ese campo, lo primero que propuso el
primer ministro Li Si fue la creación de un estilo único de
escritura frente a la diversidad existente. Concretamente, propuso
simplificar y racionalizar las formas de los caracteres que habían
ido surgiendo desde sus orígenes, para formar el llamado «pequeño
sello», basándose en el conjunto de caracteres usados en el estado
de Qin. Este nuevo conjunto de caracteres fueron de uso
obligatorio, lo que, al menos en la ley, abolió el uso de todos los
sistemas de escrituras locales y estatales. Los edictos escritos
con este nuevo conjunto de caracteres fueron tallados en los muros
de las montañas sagradas de toda China, para dar a conocer al Cielo
la unificación del «mundo» bajo un solo emperador, y también para
propagar el nuevo conjunto de caracteres entre el
pueblo.
Qin Shihuang, un personaje complejo y
polémico
Como sucede con todos los grandes
tiranos, los sueños de Shihuang se vinieron pronto abajo y casi
todos sus decretos no le sobrevivieron. El mismo día en que murió,
sus hombres de confianza fueron decapitados. El hijo mayor, que
debía heredar el trono, fue obligado a suicidarse por el hijo
segundo, que usurpó su cargo. Pero este hijo, Er Shi, solo pudo
reinar cuatro años: la rebelión de un pequeño ejército en la ciudad
de Chiang-Ling, sobre el río Yangtsé, desbarató la fortaleza de su
imperio. Los discípulos de Confucio, que detestaban a Shihuang,
sostuvieron ante los historiadores que si sus grandes obras
quedaron inconclusas fue porque así lo decidió un poder superior al
emperador: el del Cielo.
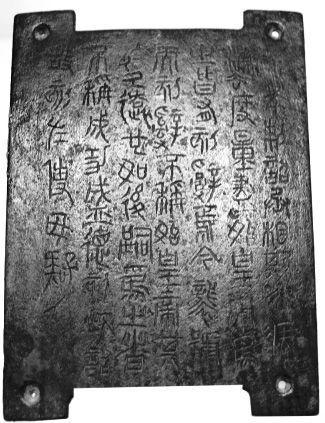
La dinastía Qin llegó a su final solo
cuatro años después de la muerte de Qin Shihuang y poco más de
quince después de ser fundada, pese a los baldíos esfuerzos (y los
muchos edictos, como el de la placa de bronce de la foto) de su
hijo y sucesor, Er Shi Huangti, «El Segundo Emperador». No
obstante, aunque fue de corta vida, dejó un imperecedero legado a
las posteriores dinastías chinas.
No obstante, durante su reinado,
Shihuang sentó las bases que regirían China durante siglos. A pesar
de ello, su figura ha pasado a la historia como la de un cruel
tirano, cuyo inmenso imperio se hallaba controlado por el terror.
Para muchos chinos, el Primer Emperador fue un genocida cruel y
despiadado; para otros, un gran político que borró el feudalismo y
sentó las bases del país que perduraría durante dos milenios.
Además, también intentó extender las fronteras exteriores de China.
En el sur, sus ejércitos marcharon hacia el delta del río Rojo, lo
que en la actualidad es Vietnam. En el sudoeste, su dominio se
extendió para englobar la mayor parte de las actuales provincias de
Yunnan, Guizhou y Sichuán. En el noroeste, sus conquistas
alcanzaron Lanzhou, en la actual provincia de Gansu, y en el
nordeste, un sector de lo que hoy es Corea reconoció la
superioridad de los Qin. El centro de la civilización china, sin
embargo, permaneció en el valle del río Amarillo.
Pero el coste económico y humano de
las conquistas extranjeras de los Qin y la construcción de la Gran
Muralla y otras obras públicas fue enorme. El peso siempre
creciente de los impuestos, el servicio militar obligatorio, su
crueldad jurídica y los trabajos forzados crearon rápidamente un
hondo resentimiento entre las clases populares. Además, los
intelectuales estaban ofendidos por la política gubernamental de
control del pensamiento y, en especial, por la quema de libros. No
obstante, mientras estuvo vivo, el emperador fue capaz de mantener
la estabilidad gracias a su firme control de cada aspecto de la
vida de los chinos. Pero, a pesar del éxito militar de la
unificación, las características del estado Qin hicieron su
supervivencia inviable y se vino abajo tras la repentina muerte de
su creador.
En el breve plazo de siete años,
había logrado domeñar a la mayoría de sus poderosos estados
vecinos. Pero mientras que se encargaba de eliminar a los enemigos
de fuera, en su propia corte, miembros de su propia familia
planeaban derrocarlo. En sus once años de reinado, unos treinta o
treinta y cinco señores feudales osaron alzarse contra sus
designios; todos fueron sometidos a la poco noble pena de
empalamiento. Su propia madre y el nuevo compañero de esta, un
hombre que le concedió dos hijos secretos, intentaron repetidamente
derrocarle. Tras un nuevo intento de asesinato en el año 227 a. C.,
el rey decidió aplicar su régimen despiadado a todos por igual,
independientemente del rango o la relación familiar. A partir de
ese momento, desde el punto de vista clínico, se convirtió en un
auténtico paranoico con manía persecutoria muy aguda.
Lo cierto es que su genio militar
estuvo a la altura del puesto de manifiesto cien años antes por
Alejandro Magno o, cien años después, por Julio César. Pero su
personalidad enfermiza quedó reflejada en sus numerosos edictos. Se
dice que en una ocasión mandó talar todos los árboles del monte
sagrado de Xiang y lo pintó de rojo (el color de los convictos)
como venganza ante la imposibilidad de acceder a él a causa de una
tormenta. Se convirtió en un enemigo acérrimo del confucionismo
(460 eruditos confucianos fueron enterrados vivos en una sola
ocasión, acusados de desafiar su régimen), que reemplazó por un
rígido legismo. Y ordenó una de las primeras quemas de libros de la
historia, haciendo desaparecer prácticamente todos los escritos
anteriores a su imperio, salvo aquellos en los que se alababa su
persona o que estuviesen dedicados a la medicina o a la magia
adivinatoria, un interés esotérico que le llevó a enviar varias
expediciones en busca del elixir de la vida eterna, o a ingerir
repetidamente dosis de mercurio, supuestamente para prolongar su
vida, aunque ello lo condujo a la locura y, probablemente, aceleró
su muerte. Su ansia de inmortalidad se refleja en su espectacular
mausoleo, en cuya construcción, cerca de Xian, se invirtieron
treinta y seis años. Esa misma obsesión por la inmortalidad le hizo
mantener en su corte a un gran número de alquimistas, astrónomos y
médicos que le aseguraron, tras varias búsquedas infructuosas, que
frente al mar de Bahai existían unas islas (Zhifú) donde crecía una
hierba necesaria para crear tan ansiado elixir. Ante tal dato, el
emperador ordenó zarpar a una expedición compuesta por más de tres
mil personas, de las cuales ninguna regresó (pero a las que la
mitología popular ha conferido la categoría de primeros habitantes
del archipiélago japonés).
Estas historias resultarían
inverosímiles si no hubiesen pervivido los restos materiales de su
desmesura, como la Gran Muralla, como su inacabado y fastuoso
palacio imperial de Afang (que hubiera abarcado casi 3 km de planta
y hubiera albergado miles de estancias), y sus otras residencias,
unas 270, ubicadas en un radio de 100 km, comunicadas entre sí por
una inmensa red de pasadizos secretos con el fin de eludir posibles
atentados. El emperador a menudo realizaba visitas a ciudades
importantes de su imperio para inspeccionar la eficiencia de la
burocracia y para difundir el prestigio de Qin. Sin embargo, estas
salidas proporcionaban grandes oportunidades a los posibles
magnicidas. En los últimos años de su vida, después de que los
intentos de asesinato se repitieran demasiadas veces como para que
se encontrara cómodo, se hizo más paranoico acerca de quedarse en
un mismo lugar durante demasiado tiempo y contrató a sirvientes
ocupados solo de trasladarle cada noche a dormir a diferentes
edificios dentro de su inmenso complejo palaciego y de acomodarle
en ellos. También contrató a varios dobles, que le sustituían en
los actos públicos y privados y que, además, aumentaban la
ambigüedad de la imagen pública del emperador.
SOMBRAS DE UN REINADO: LA QUEMA DE
LIBROS Y LA MATANZA DE LETRADOS
En el año 213 a. C., durante un
banquete oficial, se inició una discusión acerca de las causas que
favorecieron la larga duración de las dinastías Shang y Zhou,
citando los filósofos presentes algunas de ellas que, como era
evidente, estaban en abierta contradicción con la política del
emperador. Li Si, el primer ministro, comprendió que los libros de
la Antigüedad permitían abrir una brecha crítica en el nuevo
Estado. Así que convenció al emperador para que ordenara quemar
todos aquellos cuya temática no fuese la agricultura, la medicina o
la profecía, y dictó la muerte de quienes, en un plazo de treinta
días, no hubieran hecho desaparecer los libros prohibidos.
Entusiasmado, creó una biblioteca imperial dedicada a vindicar los
escritos de los legistas, defensores de su régimen, y ordenó
confiscar el resto de los textos chinos. De hogar en hogar, los
funcionarios tomaron los libros y los llevaron a una pira, donde
los hicieron arder. La pena por ocultar un libro prohibido
consistía en ser enviado a trabajar en la construcción de la Gran
Muralla. Sima Qian, el gran cronista de China, reseña una vez más
el edicto: «Las historias oficiales, con excepción de Las Memorias de Qin, deben ser todas quemadas.
Excepto las personas que ostentan el cargo de letrados en el vasto
saber, aquellos que en el imperio osen esconder el Shijing y el Shujing, o
los discursos de las Cien Escuelas, deberán acudir a las
autoridades locales, civiles y militares, para que ellas los
quemen. Aquellos que osen dialogar entre sí acerca del Shijing y del Shujing
serán aniquilados y sus cadáveres expuestos en la plaza pública.
Los que se sirvan de la Antigüedad para denigrar los tiempos
presentes serán ejecutados junto con sus parientes. […] Treinta
días después de la promulgación de este edicto, aquellos que no
hayan quemado sus libros serán marcados y enviados a trabajos
forzados». Cuenta la tradición (seguramente, sesgada por el
interés) que centenares de letrados, reacios a aceptar la medida,
murieron a manos de los verdugos y que sus familias sufrieron
humillaciones inefables.

El año 213 a. C., Qin Shihuang ordenó
quemar todos los escritos anteriores a su imperio, salvo los
dedicados a la medicina o la magia adivinatoria. Además, se
convirtió en un enemigo acérrimo del confucionismo y, en una sola
ocasión, ordenó apresar y matar a 460 eruditos confucianos,
acusados de desafiar a su régimen.
Lo cierto es que la llegada al trono
de Zheng, un muchacho, entusiasmó a los enemigos, pero es obvio que
le subestimaron. Descrito como narigudo, de ojos grandes, voz recia
y hábitos de guerra temibles, hijo de la ex concubina de un
comerciante adinerado, casada después con un príncipe obligado a
residir en el extranjero, no vaciló en matar, sobornar y destruir a
todos sus opositores, y eso tuvo su efecto: se convirtió en un
monarca temido, rico, ansioso, ególatra y jamás benevolente. Fiel
en esto a la tradición, consideró oportuno que su dinastía se
basara en tres principios: el número 6, el agua y el color negro.
Su reinado fue preciso y uniforme. Asesorado por su leal e
implacable primer ministro Li Si, partidario de las tesis legistas,
impuso la doctrina de la ley inexorable y descartó la bondad y la
magnanimidad como criterios de gobierno. El ejército fue
centralizado, y numerosas actividades económicas fueron sometidas a
controles que implicaban, casi siempre, la conversión de los
comerciantes en agricultores.
LA VARIABLE OPINIÓN HISTORIOGRÁFICA
SOBRE QIN SHIHUANG
En la historiografía china
tradicional, el Primer Emperador es casi siempre retratado como un
tirano brutal, supersticioso (muy interesado por la inmortalidad y
obsesionado por su posible asesinato) y, de vez en cuando, como un
gobernante mediocre. Los historiadores confucianos condenaron al
emperador que había ordenado quemar los clásicos y enterrar vivos a
estudiosos de su doctrina. Finalmente compilaron la lista de los
«Diez crímenes de Qin» para destacar sus acciones tiránicas. El
famoso poeta y estadista de la época han, Jia Yi, concluyó su
ensayo Las faltas de Qin (admirado como
una obra maestra de la retórica y el razonamiento) con lo que se
iba a convertir en el juicio habitual confuciano de las razones del
rápido colapso de su dinastía. Las opiniones de Jia Yi fueron
reproducidas en dos historias han y fijaron durante siglos la
opinión oficialista. Para Jia Yi, la debilidad de Qin fue un
resultado lógico de la despiadada búsqueda de poder de su
gobernante, el mismo factor que le había hecho tan
poderoso.
Muchas de las historias conservadas
acerca de Qin Shihuang son de dudoso valor histórico y buena parte
de ellas fueron inventadas para enfatizar sus rasgos negativos. Por
ejemplo, la acusación de que hizo ejecutar a 460 sabios
enterrándolos con la cabeza por encima de la superficie y después
decapitándolos es poco probable que sea completamente cierta;
parece más verosímil que el incidente fuera inventado para crear
una leyenda de martirologio confuciano. Hay también distintas
historias acerca de la ira celestial contra el Primer Emperador,
como la de que cayó del cielo una piedra labrada con palabras de
denuncia al Emperador y profetizando el colapso de su imperio tras
su muerte. La mayor parte de ellas fueron elaboradas con
posterioridad para deslustrar su imagen.
Solo los historiadores modernos han
sido capaces de penetrar más allá de los límites de la
historiografía tradicional china. El rechazo político de la
tradición confuciana como impedimento a la entrada de China en el
mundo moderno abrió el cambio para que surgieran nuevas
perspectivas; primero, una apreciativa en las décadas iniciales del
siglo xx, y después, con la llegada de la revolución comunista en
1949, otras, ajustadas a la ortodoxia oficial. Esta
reinterpretación de Shihuang era, por lo general, una combinación
de visiones modernas y tradicionales, pero esencialmente críticas.
Esto se ejemplifica en la oficialista Historia
Completa de China (1955), que describía los principales
hitos de la unificación y homogeneización protagonizados por
Shihuang como correspondientes a los intereses del grupo dominante
y de la clase comerciante, no de la nación o el pueblo, y la
subsiguiente caída de su dinastía, como una manifestación de la
lucha de clases. Sin embargo, desde 1972, se ha dado una visión
oficial radicalmente diferente del personaje. Esta nueva
apreciación fue lanzada por la biografía Qin
Shihuang de Hong Shidi, publicada por la imprenta estatal
como historia popular dirigida a las masas, y de la que se
vendieron 1.850.000 ejemplares en dos años. En ella, Shihuang era
visto como un gobernante con visión de futuro que destruyó a las
fuerzas secesionistas y estableció el primer estado chino unificado
y centralizado mediante el rechazo del pasado. Rasgos personales,
como su búsqueda de la inmortalidad, tan enfatizados en la
historiografía tradicional, apenas se mencionaban. La nueva versión
describía cómo, en un tiempo convulso, Shihuang no tuvo escrúpulos
en usar métodos violentos para aplastar a los
contrarrevolucionarios.
Misterioso, Shihuang nunca se dejaba
ver por nadie, y era imposible saber si se encontraba en uno u otro
de sus 270 palacios. En el fondo, no solo quería impresionar sino
restar posibilidades a sus enemigos naturales, que los tenía, y no
pocos, pese (o, quizás, justamente porque) cualquier disidencia era
duramente castigada, bien con el exilio, bien con castigos
corporales, incluyendo la pena de muerte.
La amenaza externa y la Gran
Muralla
La Gran Muralla es una antigua
fortificación construida y reconstruida entre los siglos V a. C. y
XVI de nuestra Era para proteger la frontera norte del Imperio
Chino de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y
Manchuria. Aunque hoy solo se conservan 8.851,8 km, sin contar sus
ramificaciones y construcciones secundarias, en su momento de mayor
extensión, cubrió más de veinte mil desde la frontera con Corea al
borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco
que delinea aproximadamente el borde sur de la Mongolia interior.
En promedio, la Muralla mide de 6 a 7 m de altura y de 4 a 5m de
anchura. En su apogeo, durante la dinastía Ming (1368-1644), fue
custodiada por más de un millón de guerreros. Gran parte de ella
tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo, pues
aproximadamente diez millones de trabajadores murieron durante sus
muchos siglos de construcción y reconstrucción y fueron enterrados
en sus inmediaciones (cuando no en la propia Muralla).
La Muralla se extiende hoy hacia el
este desde Jiayuguan, provincia de Gansu (donde luego comenzaría
también el trazado de la Ruta de la Seda), hasta el río Yalu, al
nordeste de Manchuria. Una rama termina en Laolongtou en la costa
del mar, a 5 km de Shanhaiguan. Para los chinos antiguos, lo que
seguía al oeste de Jiayugua, la puerta oeste de la Gran Muralla,
era considerado el fin del mundo civilizado; el paso recibía el
nombre de «Última Puerta Bajo el Cielo». Al norte de ella se
extendían tierras de pastores nómadas considerados salvajes, por lo
que, de modo simbólico, la Muralla significó siempre para los
chinos la frontera entre el mundo civilizado y el
bárbaro.
La primera historia de la Gran
Muralla se remonta a la dinastía Zhou Oriental, cuando varios
estados construyeron un entramado de murallas para protegerse de
sus vecinos y de los pueblos extranjeros. Por ejemplo, así lo
hicieron el reino de Qi (siglo V a. C.) y el de Wei (mediados del
siglo IV a. C.), al igual que los de Yan y Zhao. La segunda fase
comenzó a partir de la unificación de la dinastía Qin, cuando el
Primer Emperador ordenó la construcción de un muro en la frontera
norte de su imperio. Tras sufrir varios ataques de las tribus
xiongnu del norte, envió al general Meng Tian para asegurarse de la
derrota de los «bárbaros» y, a continuación, emprender la
construcción de un muro que conectara todas las fortificaciones
diseminadas a lo largo de la nueva frontera norte para proteger
mejor los nuevos territorios conquistados. No hay registros
históricos que indiquen la longitud exacta y el trazado de la
Muralla levantada durante la corta dinastía Qin; pese a ello, la
Gran Muralla de tiempos de los Qin permanece en la imaginación
popular china como una colosal obra conocida con el nombre de «muro
de los diez mil li» (5.760 km en el valor de esta unidad en tiempos
de aquella dinastía). Para lograr aquella primera unificación de
los tramos preexistentes se necesitó una fuerte organización del
trabajo, capaz de suministrar mano de obra y materiales de
construcción, así como de ocuparse de la gestión y coordinación de
los trabajos, en los que participaron aproximadamente unos
trescientos mil soldados procedentes de las guarniciones
fronterizas, alrededor de quinientos mil campesinos movilizados
forzosamente y muchos otros miles de reos condenados a trabajos
forzados.
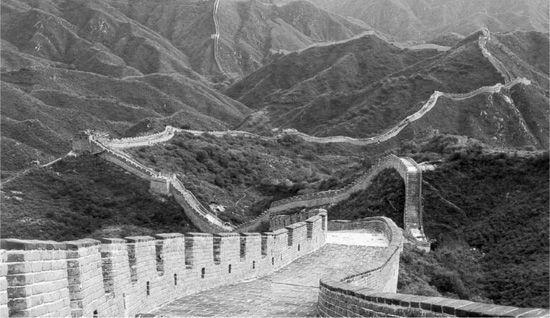
La Gran Muralla fue ordenada
construir por Qin Shihuang para proteger la frontera norte de su
imperio de los ataques de los nómadas xiongnu. Aunque hoy solo se
conservan 8.851,80 km, sin contar sus ramificaciones y
construcciones secundarias, en su momento de mayor extensión,
cubrió más de 20.000 km.
El transporte de la enorme cantidad
de materiales necesarios para la construcción fue difícil, por lo
que, en términos generales, los más empleados en aquella primera
fase fueron: tierra, piedra, madera y tejas, cada uno de ellos
según la producción local del sitio donde se estuviese alzando la
Muralla. La principal dificultad de la construcción se debió a que,
para lograr una ventaja estratégica, se aprovecharon los accidentes
naturales del terreno, y en las cimas de los montes se ubicaron
pequeñas fortificaciones desde las que efectuar una buena
vigilancia del terreno y que, a la vez, sirvieran para alojar a las
guarniciones y para almacenar provisiones y armamentos. Los retenes
contaban con un eficaz sistema de señales de humo, que les servía
para comunicarse entre sí y dar cuenta del ataque y de cuántos
enemigos lo llevaban a cabo. En pocas horas, las señales recorrían
miles de kilómetros. Para lograrlo, los vigías debían tener siempre
una cantidad importante de leña o, en los lugares más inaccesibles,
de excrementos de lobo, con que poder encender los
fuegos.
La Muralla siguió siendo
reconstruida, restaurada o prolongada desde la dinastía Han (206 a.
C.-220), que sumó unos 10.000 km, a la vez que extendía el
territorio chino más al norte de la anterior muralla de los Qin.
Pero todo ese trabajo fue abandonado y quedó en ruinas no mucho
tiempo después. Durante la dinastía Qi del norte (550-577 d. C.),
cerca de 1.500.000 personas fueron movilizadas para construir un
sector de la Muralla, desde Juyong Guan a Datong en el oeste. La
dinastía Sui (581-618) llamó a otro millón de conscriptos para
repararla y extenderla. Se llegó al extremo de obligar a las viudas
a continuar con el trabajo cuando los maridos fallecían. Pero
luego, bajo la dinastía Tang (618-907), la Muralla fue abandonada
de nuevo a su suerte. La siguiente fase de reconstrucción se debió
al imperio mongol de la dinastía Yuan (1271-1368), pero la fase
culminante se produjo durante la dinastía Ming
(1368-1644).
¿SE VE LA
GRAN MURALLA DESDE
EL ESPACIO?
El libro del aventurero y escritor
estadounidense Richard Halliburton, Second
Book of Marvels, publicado en 1938, afirmaba que la Gran
Muralla era la única construcción humana visible desde la Luna. Del
mismo modo, la publicación de Ripley, Aunque
usted no lo crea, de la misma década, aseguraba algo
parecido. Esta creencia ha persistido y ha adquirido un estatus de
leyenda urbana, e incluso se ha incluido en libros escolares.
Arthur Waldron, autor de la historia más fiable de la Gran Muralla,
ha especulado que la creencia puede provenir de la fascinación con
los canales que se creía que existían en Marte. La lógica era
simple: si los terrícolas podían ver los canales de Marte, entonces
los marcianos podrían ver la Gran Muralla. Pero lo cierto es que la
Muralla tiene pocos metros de anchura (un tamaño aproximado al de
las carreteras y pistas de aeropuertos) y es casi del mismo color
que el suelo que la rodea. No es posible verla desde la Luna y
mucho menos desde Marte. Si la Gran Muralla fuera visible desde la
Luna, sería fácil verla desde la órbita terrestre, pero desde ahí
es apenas visible y únicamente bajo condiciones climáticas
perfectas. En resumen: no es más visible que otras construcciones
humanas.

Pese a la persistente leyenda de que
la Muralla es la única construcción humana que se ve a simple vista
desde el espacio, lo cierto es que su escasa anchura y el hecho de
ser casi del mismo color que el suelo que la rodea hacen tal cosa
imposible.
Durante todo ese tiempo, tanto en
momentos de paz como de guerra, la Gran Muralla mantuvo, además, un
carácter diplomático al marcar la frontera entre los pueblos
bárbaros, es decir, no chinos, y la cultura china propiamente
dicha. Finalmente, al poder ser utilizada como camino, sirvió de
comunicación y vía comercial a lo largo de todo el territorio
septentrional, tal y como atestiguan los restos arqueológicos, y
además como símbolo unificador de China.
El increíble mausoleo del
emperador
Sima Qian, el meticuloso historiador
de la dinastía Han, cuenta que, en el primer verano de su reinado,
el Primer Emperador envió doscientos jinetes a los confines del
imperio en busca del elixir sagrado que lo salvaría de la muerte.
Más de la mitad de los jinetes no regresaron y los que lo hicieron
con las manos vacías fueron decapitados. Resignado a morir,
Shihuang dispuso que le construyeran una tumba idéntica a su
palacio y, debajo de ella, otro palacio igual, y otro más: una
serie infinita de palacios subterráneos que debían llegar hasta el
centro de la Tierra. Algo parecido se intentó.
El mausoleo del Primer Emperador, que
alberga su tumba y aproximadamente cuatrocientas más, se ubica en
el pueblo de Yanzhai, a 5 km del distrito Lintong y a unos treinta
al este de la ciudad de Xian, en la provincia de Shaanxi, al
noroeste de China, entre la ribera sur del río Wei y la ladera
norte de la montaña Lishan. El mausoleo fue edificado según el
mismo plan urbanístico de la ciudad de Xianyang, capital de la
dinastía Qin, dividida también en dos partes: interior y exterior,
con forma de pirámide truncada con una base cuadrangular casi
perfecta de 350 m y una altura de 76 m. Las dimensiones de la
muralla exterior del conjunto funerario son de más de 2.000 m de
longitud por 970 m de anchura, y es en sí grandioso: el túmulo, en
forma de pirámide de tres pisos, está rodeado por un doble muro. De
lejos, parece una colina con un perímetro de 4.100 m y una altura
de 82 m, cubierta de arbustos silvestres y coronada por un pequeño
bosque. La superficie del recinto de las tumbas y las dependencias
llegó a ser de 66,25 km2, casi
dos veces la zona urbana de la actual ciudad de Xian.

Resignado a morir, Shihuang dispuso
que le construyeran un mausoleo idéntico a su palacio y, debajo de
él, otro igual, y otro más: una serie infinita de palacios
subterráneos que debían llegar hasta el centro de la Tierra. Algo
parecido se intentó.
El Primer Emperador encargó su diseño
y construcción desde el mismo momento en que subió al trono, a los
doce años de edad. Al conquistar todo el país, reclutó a cientos de
miles de trabajadores para acelerar las obras, que se prolongaron
durante treinta y siete años, hasta su muerte. Recurriendo de nuevo
a Sima Qian, este cuenta: «Después de la creación del imperio,
llegaron a este lugar, desde todos los rincones de China, no menos
de setecientos mil hombres para trabajar. […] Se excavaron tres
canales subterráneos para verter cobre fundido en el exterior del
sepulcro, mientras que se llenaba la cámara mortuoria de modelos de
palacios, torres y edificios públicos, además de utensilios de
valor y objetos preciosos. Los artesanos colocaron en el exterior
ballestas automáticas capaces de matar a posibles saqueadores de
tumbas. En el interior se hicieron fluir mecánicamente ríos
artificiales de mercurio, imitando a los ríos Amarillo y Yangtsé e,
incluso, al mismo océano. En el techo se pintó el firmamento con
todas sus constelaciones, mientras que en el suelo se representó en
tres dimensiones la tierra. La iluminación se lograba mediante
lámparas alimentadas por aceite de ballena capaces de lucir durante
mucho tiempo». Al parecer, la cúpula de la cámara mortuoria se
adornó con piedras preciosas y perlas, que simbolizaban el Sol, la
Luna y las estrellas. El suelo se modeló de acuerdo con la
topografía del país. Por los «ríos» fluía mercurio impulsado
mecánicamente por entre los jardines de esmeraldas y sobre el
conjunto «flotaban» varios pájaros de oro. Todo el diseño del
mausoleo reflejaba la supremacía y la majestuosidad del Primer
Emperador. Sima Qian añade que el suelo de la tumba, como el del
palacio imperial, era de placas de bronce; que los árboles
funerarios fueron tallados en jade, y que servidores de arcilla,
con bandejas de oro, atendían los menores caprichos de los señores
mediante mecanismos de relojería. Una emperatriz de porcelana se
desperezaba en el lecho, mientras cuatrocientas concubinas
«corrían» por los pasillos del palacio, en respuesta a una llamada
del emperador.
El Primer Emperador murió
repentinamente en el año 210 a. C. Unos dos meses después, se
trasladaron sus restos a la capital, Xianyang, para proceder a las
pompas fúnebres. Su hijo, el Segundo Emperador, ordenó enterrar
vivas a todas las damas de honor y a todos los artesanos y obreros
que habían participado en la construcción del mausoleo para que
acompañaran al difunto. Nadie sabe cuántas tumbas idénticas
excavaron los arquitectos ni qué desventuras padecieron en su
batalla contra las profundidades. La colina artificial que hoy
recubre la tumba exhibe en su ladera norte cinco maltrechos
escalones de mármol que, se supone, descienden hacia la puerta de
entrada. Pero nadie sabe por ahora cuándo se podrá franquear dicho
acceso. Los arqueólogos de Beijing siguen estudiando fórmulas para
sortear las trampas (centenares) con las que el emperador se
aseguró la paz eterna. Pero lo que más temen es que, al paso de los
primeros exploradores, la sepultura entera se
desplome.
Ya hubo en el pasado diversos
intentos de profanación. Siete semanas después del sepelio del
emperador, el sabio Huangyu bajó por su cuenta y riesgo a la tumba,
mientras dos generales recibían la orden de perseguirlo y llevarlo
prisionero a la superficie. Uno de ellos regresó con el rostro
desfigurado y declaró que había logrado descender al tercer
subterráneo, donde se reproducían aterradoramente los objetos y
movimientos del segundo nivel. Ni Huangyu ni el otro general
regresaron jamás.
Según la Historia de Han y el Libro de
los ríos (escritos ambos siglos después), el mausoleo fue
destruido en el año 206 a. C. por el general rebelde Xiang Yu,
quien, después de tomar Xianyang, empleó a trescientas mil personas
para sacar las joyas del mausoleo durante treinta días y no logró
acabar con todo. Posteriormente, los ladrones robaron el ataúd de
bronce del emperador. Finalmente, un pastor entró al palacio
subterráneo en busca de sus ovejas perdidas y, con una antorcha,
provocó un incendió involuntario que duró más de noventa días. Esta
es la versión más popular sobre el destino del mausoleo. Sin
embargo, otros sentencian que en los Registros
históricos de Sima Qian, escritos cien años después de la
muerte del Primer Emperador, no se hace referencia a dicha
destrucción. Los arqueólogos chinos han abierto más de doscientos
pozos de exploración y solo han descubierto dos excavados por
ladrones de tumbas, que tienen 90 mm de diámetro y 9 m de
profundidad, y, además, están a centenares de metros del centro del
mausoleo y no llegan al palacio subterráneo. Los expertos
confirmaron que la capa del suelo que cubre el mausoleo y el muro
del palacio subterráneo permanece intacta y que el mercurio de los
ríos artificiales subterráneos todavía fluye con regularidad. Por
tanto, concluyen que el palacio no fue saqueado o destruido
significativamente y que Xiang Yu únicamente destrozó las
dependencias auxiliares.
La tumba guarda fabulosos tesoros e
información histórica de primer orden, lo que, en opinión de
muchos, la convierte en el yacimiento arqueológico más importante
del mundo. Sin embargo, fuera de los relatos más o menos creíbles,
lo cierto es que no se sabe qué hay exactamente en su interior y
cuánto de leyenda reviste su historia. El gobierno chino niega el
permiso para excavar, argumentando que hoy por hoy no existe una
tecnología que permita conservar lo que pueda encontrarse. La
cámara, con cuatro paredes en forma de escaleras ascendentes,
organizadas en nueve plataformas, ha sido estudiada desde 2002 con
equipos de detección remota. Además, se ha verificado la existencia
de un complejo sistema de drenaje que ha evitado que el agua
penetre en la tumba, situada 30 m bajo el nivel del suelo. Las
exploraciones remotas, sumadas a los análisis del terreno, que han
revelado un alto nivel de mercurio en las inmediaciones del
yacimiento, y los importantes vestigios que han sido encontrados en
los alrededores han convencido a los expertos de que puede ser
cierto todo lo relatado por Sima Qian.
Hoy por hoy, se han identificado
alrededor de seiscientos fosos, túmulos y restos de edificios en
las cercanías del mausoleo. En ellos se han descubierto aves y
carros de caballos de bronce. También han aparecido tumbas con los
restos de príncipes, princesas, damas de la corte y concubinas del
emperador. Además, han sido encontradas fosas comunes con más de
cien esqueletos humanos, cuyas posturas indican que fueron
enterrados vivos. Y está, finalmente, el famoso ejército de
soldados de terracota.
Un ejército de
terracota
La exploración del yacimiento en que
está ubicado el mausoleo del Primer Emperador y las excavaciones
que siguieron identificaron en sus alrededores tres grandes fosas
en las que dormía enterrado desde hacía más de dos milenios un
extraordinario ejército de ocho mil soldados y caballos de
terracota de tamaño natural, destinados a servir de protección a
Shihuang en la otra vida. La gran mayoría de ellos habían sido
enterrados mirando hacia el este, de donde el emperador pensaba que
podía llegar el mayor peligro. El hallazgo sorprendió a los
arqueólogos, ya que no había referencias que indicaran que en las
cercanías del mausoleo yacía un ejército de terracota en formación
de batalla. Ni siquiera Sima Qian había hablado de él. Desde
entonces, los expertos han extraído una cuarta parte de las ocho
mil figuras, han identificado el trazado de la muralla doble que
cerca el mausoleo imperial y han sacado a la luz miles de objetos
de cerámica, bronce, oro y jade. Pero la conservación de los
hallazgos sigue siendo un quebradero de cabeza. La viva policromía
que decoraba a los soldados desaparece aproximadamente a las cinco
horas de entrar en contacto con el aire, debido a la oxidación.
Para evitarlo, los responsables del Museo de los Guerreros de
Terracota han creado nuevas técnicas para mantener la pintura
pegada a la cerámica, aunque con éxito relativo.
Por otra parte, las fosas resultaron
dañadas a causa del fuego declarado durante el ya mencionado ataque
al mausoleo por parte del general rebelde Xiang Yu del año 206 a.
C. Los techos de las galerías, ennegrecidos por el fuego en algunas
zonas, se hundieron sobre las figuras, rompiéndolas en pedazos.
Ninguna ha sido recuperada entera.
La primera fosa, orientada hacia el
sur, contiene seis mil soldados de infantería y caballería (en su
mayoría aún sin desenterrar) en formación rectangular, divididos en
treinta y ocho columnas en once corredores paralelos, en su día
cubiertos con vigas de madera y que ocupan una superficie de 230
por 62 m. Las figuras miden 1,80 m de altura y están equipadas con
armaduras fabricadas también con terracota. La vanguardia está
formada por 204 soldados, enfilados hacia el este y originalmente
dotados de arcos y ballestas. Detrás, se sitúan treinta carros de
combate (los carros en sí han desaparecido, al ser de madera), cada
uno de ellos tirado por cuatro caballos y conducido por dos
soldados. Cierran la formación tres hileras de soldados, la última
mirando hacia el oeste y las otras dos hacia el este, unos con
armadura y otros sin ella, y armados originalmente con lanzas y
alabardas. Casi todas las armas fueron saqueadas poco tiempo
después de ser enterrados los guerreros, pero las que han sido
encontradas denotan un alto conocimiento de metalurgia. Todos los
flancos, incluida la retaguardia, tienen una fila de ballesteros
mirando hacia el exterior.
Las fosas 2 y 3 fueron descubiertas
en 1976 y, a diferencia de la primera, están en semipenumbra. La
segunda fosa consta de algo más de 1.000 figuras (soldados y
caballos), subdivididos en cuatro grupos, y en formación cuadrada,
de las que solo se ha extraído un pequeño número, ya que, tras
conocer su contenido, los arqueólogos volvieron a cubrirlas para
evitar su deterioro antes de poder ser restauradas. La tercera
fosa, orientada hacia el oeste, fue mostrada al público por primera
vez en octubre de 1989 y representa el cuartel general del
ejército: sesenta y ocho guerreros, treinta y cuatro lanzas de
bronce y un carro de bronce forman este grupo de élite. Los
soldados no están en posición de combate sino cara a cara,
cubiertos con armaduras de hierro y con una mejor complexión física
que los encontrados en las otras fosas.

A escasa distancia del Mausoleo del
Shihuang se hallaron tres grandes fosas en las que dormía enterrado
desde hacía más de dos milenios un extraordinario ejército de 8.000
soldados y caballos de terracota de tamaño natural, destinado a
servir de protección al Primer Emperador en la otra
vida.
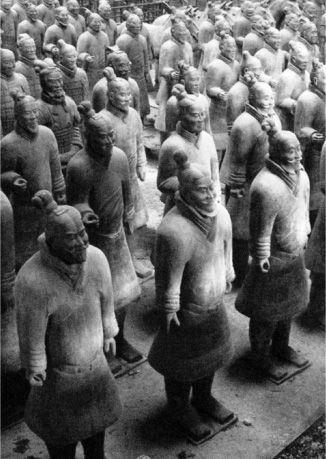
La viva policromía original de los
soldados de terracota desaparece aproximadamente a las cinco horas
de entrar en contacto con el aire, debido a la oxidación. Para
evitarlo, los responsables del Museo de los Guerreros de Terracota
han creado nuevas técnicas para mantener la pintura pegada a la
cerámica, aunque con éxito relativo.
Las figuras desenterradas, una vez
reconstruidas, son devueltas a su lugar original; otras, rotas en
fragmentos, yacen semienterradas; las demás velan aún bajo tierra
el sueño del Primer Emperador. A pesar del gran número de figuras,
hay que destacar que cada una de ellas ha recibido un tratamiento
individual en cabezas, manos y corazas, si bien los torsos
presentan mayor uniformidad, siendo macizo de cintura para abajo;
manos, brazos y cabezas se añadieron posteriormente, así como los
detalles de estos (barba, orejas, tocado, etcétera). Este
tratamiento individualizado obedece al deseo del emperador de
mostrar un ejército multiétnico que reflejase bien a los diversos
habitantes de su imperio. La indumentaria que portan estaba
compuesta de una túnica de algodón pegada al cuerpo, sobre la cual
se añadían, o no, corazas y cotas, formadas por pequeñas placas de
hierro unidas sin resquicio entre unas y otras. Se protegían el
cuello con bufandas, realizadas con un sorprendente realismo en el
tratamiento de los pliegues, al igual que en el tocado que muestra
una gran variedad en la forma de sujetarse el cabello (en aquella
época los hombres no se lo cortaban, a no ser que sufrieran un
castigo o una humillación). La mayor parte de los guerreros están
de pie, aunque también se han encontrado arqueros arrodillados y
soldados en posición de defensa personal. En algunas de las figuras
han aparecido inscripciones en cabezas y cuerpos referentes al
nombre del alfarero, o al número de inventario. Junto a las figuras
humanas, se han descubierto un gran número de caballos de tiro y de
monta, hechos en su totalidad con molde, con cuerpo hueco y patas
macizas, y la crin y las orejas modeladas. Respecto a las armas, la
mayoría de las lanzas y flechas (hoy perdidas) tenían la defensa en
hierro y el mango de bambú o madera.
Fin de la efímera dinastía
Qin
Siguiendo el consejo de uno de sus
asesores, el emperador Qin Shihuang inició en el año 210 a. C. un
viaje a la costa este en busca de las legendarias Islas de los
Inmortales y del secreto de la vida eterna, que, según el
consejero, se hallaría en las entrañas de un inmenso pez que solo
se podía encontrar en aquellas míticas islas. Al llegar a la costa
de Hebei, el emperador divisó un gran pez y lo mató con un certero
dardo de su ballesta. Pero el pez no guardaba secreto alguno. Ni en
esta ocasión ni en ninguna de las demás en que lo intentó, logró
Shihuang encontrar por fin su ansiado elixir de la inmortalidad.
Por tanto, lo que finalmente halló fue la muerte, a causa, al
parecer, de un brebaje que contenía demasiado mercurio y que solía
tomar con asiduidad.
Su muerte ocurrió a comienzos de
septiembre del año 210 a. C. en el palacio de la prefectura de
Shaqiu, a dos meses de distancia de la capital Xiangyang. Le
acompañaban en aquel viaje Li Si, su primer ministro, y Zhao Gao,
el jefe de los eunucos de palacio, quienes, ante el temor de que la
noticia pudiera provocar un alzamiento generalizado en todo el
imperio, dadas las políticas brutales del gobierno y el
resentimiento de la población forzada a trabajar en proyectos
hercúleos como la Gran Muralla o el mausoleo del emperador, la
ocultaron hasta su regreso a la capital, que aceleraron al máximo.
La mayor parte del cortejo imperial que acompañaba al emperador
tampoco fue informada y cada día Li Si entraba en el carro del
emperador, simulando que discutían asuntos de Estado. La propia
naturaleza secretista del emperador mientras vivía ayudó a que esta
burda estratagema funcionara y no despertara dudas entre los
cortesanos. Por si acaso, el astuto Li Si ordenó también que dos
carros llenos de pescado escoltaran el carro del emperador. La idea
era evitar que la gente percibiera el nauseabundo olor proveniente
de su cuerpo en rápida descomposición. Finalmente, pasados dos
meses, Li Si y la corte imperial llegaron por fin de vuelta a
Xiangyang, donde se anunció la muerte del emperador. Shihuang fue
enterrado en su mausoleo.
El difunto emperador no gustaba de
hablar acerca de su muerte, por lo que nunca había dictado su
testamento. Tras su fallecimiento, Li Si y el jefe de los eunucos
de palacio, Zhao Gao, persuadieron a su segundo hijo Huhai a
falsificarlo. Obligaron al primogénito y legítimo heredero del
trono, Fusu, a suicidarse, arrebataron el mando de las tropas a
Meng Tian, partidario leal de Fusu, y mataron también a su familia.
Huhai ascendió al trono con el nombre de Er Shi Huangti («El
Segundo Emperador»), aunque después sería más conocido por los
historiadores como Qin Er Shi. Sin embargo, no era ni de lejos tan
capaz ni resuelto como su padre. Las revueltas brotaron rápidamente
y, menos de cuatro años después de la muerte de Shihuang, su hijo
estaba muerto, el palacio imperial y los archivos estatales,
quemados, y la dinastía Qin, acabada. Solo había durado quince
años, desde el año 221 hasta el 206 a. C., pero su influencia
produjo profundos cambios en China y estableció el régimen imperial
de gobierno que perduraría más o menos dos milenios.
A los tres años de la muerte de
Shihuang, las extendidas revueltas de los campesinos, presos,
soldados y descendientes de los nobles de los otros antiguos seis
Reinos Combatientes estallaron por toda China. Un contingente de
soldados de servicio en el norte asignados a la defensa contra los
nómadas xiongnu se sublevó contra el imperio. Los rebeldes
aprovecharon el débil reinado de Er Shi Huangti para acabar con la
dinastía Qin y arrasar su capital, Xianyang.
A comienzos de octubre del año 207 a.
C., el eunuco Zhao Ghao obligó a Huhai a suicidarse y le reemplazó
con el hijo de Fusu, Ziying, al que solo se adjudicó el título de
rey de Qin, lo que reflejaba el hecho de que la dinastía ya no
controlaba la totalidad de China. La guerra Chu-Han fue el
resultado. Ziying no tardó en matar a Zhao Ghao y se rindió a uno
de los líderes de la revuelta generalizada, Liu Bang, a comienzos
de diciembre del 207 a. C. Pero Liu Bang fue forzado a ceder el
control de la capital imperial, Xiangyang, y la custodia de Ziying
a Xiang Yu, el líder supremo de la revolución, quien ordenó la
muerte de Ziying e incendió el palacio y también el mausoleo a
finales de enero del 206 a. C.
Ese mismo año, Liu Bang, desbancó a
Xiang Yu y se proclamó emperador, fundando una nueva dinastía: la
Han. Así, la dinastía Qin llegó a su final, solo cuatro años
después de la muerte de Qin Shihuang y poco más de quince después
de ser fundada. No obstante, aunque la dinastía Qin fue de corta
vida, su gobierno dejó un imperecedero legado a las posteriores
dinastías chinas. El sistema imperial que se inició con ella creó
un esquema que se desarrollaría casi sin variaciones durante los
siguientes dos milenios, comenzando por la gran dinastía
Han.