CAPÍTULO 23
Sahagún. 1217
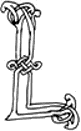
os muros y bóvedas del monasterio de Sahagún tenían memoria de sesenta años de paces y guerras entre los descendientes de Alfonso el Emperador y la primera Berenguela. Primero entre hermanos —Sancho y Fernando—, después entre primos hermanos —Alfonso y Alfonso— y, tras el paréntesis de Enrique, entre padre e hijo —Alfonso y Fernando, con Berenguela de por medio.
—¿Quién me iba a decir que mi propia mujer se llevaría consigo a nuestro hijo para, con el engaño de ambos, quitarme el reino de Castilla?
Berenguela respiró aliviada porque, de momento, su antiguo marido no había dicho nada de la muerte de su primogénito, ocurrida tres años antes.
—Bien empezamos, Alfonso. En vez de estar feliz y orgulloso de que nuestro hijo ocupe el trono de Castilla con gran dignidad y con todo derecho como hijo mío, nieto del gran y noble rey Alfonso y biznieto de Sancho el Deseado y tataranieto de tu abuelo Alfonso el Emperador, nos sales con esas. ¿No te das cuenta de que Nuestro Señor quita y pone reyes a su antojo y nada podemos hacer contra su voluntad?
—Y el papa deshace matrimonios como el nuestro a su antojo y poco hizo la voluntad de tu padre para evitarlo.
—Sabes perfectamente que el papa Inocencio dijo que tenía agarrada el alma de mi padre con las dos manos y la iba a lanzar a lo profundo de los infiernos si no forzaba nuestra separación.
—Supongo que una vez que Fernando tiene el reino de Castilla en su poder no querréis además poseer el de León.
—Los reinos los heredan los hijos varones.
—Los heredan los primogénitos, aunque sean mujeres, ¿o no ha sido así con el reino de Castilla hace muy poco?
—Sabed, padre mío, que nunca pretenderemos tener vuestro reino por la fuerza —intervino Fernando.
—Sé que cuando yo muera, si no lo tenéis por la maña, os haréis con mi reino por la fuerza.
—Por la maña no, Alfonso, por los tratados que hemos firmado, empezando por el de nuestro matrimonio y luego por el de Cabreros. Recuerda que entregaste muchos castillos en prenda y otros tantos concedió mi padre para confirmarlo. Se ve que tenías muchas ganas de casarte conmigo y no escatimaste promesas ni prendas para conseguirlo.
—Pero el papa Inocencio decretó que Fernando no podía heredar, así que el reino le pertenecía al primogénito Fernando el Portugués. Y después de que el pobre muriera, pertenece a Sancha y a Dulce.
—O sea, que maldices la excomunión del papa y estás con él cuando dice que Fernando no podrá sucederte. ¿En qué quedamos?
—¿En qué vamos a quedar? En nada. Había una solución más justa para todos. Muerto ese maldito papa de corazón de piedra, nos podríamos volver a casar de nuevo tú y yo. Ambos seríamos reyes de Castilla y de León, de hecho y de derecho, y a Fernando le correspondería heredar ambos reinos por acuerdo y por herencia. ¿Por qué rechazaste tan generosa propuesta mía?
—Cada cosa a su tiempo, Alfonso. Aquel tiempo ya pasó. Sabes que nunca segundas partes fueron buenas. Te conozco, Alfonso. A ti nadie te sujeta. De entonces acá has tenido muchas concubinas y has llenado la corte de bastardos. Por primera vez en muchos años los almohades están divididos y puede que haya llegado el momento…
—¿A qué momento te refieres?
—Al de dar el empujón definitivo a la Reconquista si con nuestras obras somos gratos al Señor. Tenemos que merecer su ayuda con una vida virtuosa y ejemplar. Tú no estás en condiciones de obtener esa ayuda porque te interesa más conseguir botín y que paguen impuestos los moros que conquistar territorios para la cristiandad, pero Fernando sí que puede, siempre que no se nos tuerza.
—La que se está torciendo es esta conversación —interrumpió Fernando—. ¿No sería más provechoso que dejáramos de discutir sobre el pasado y nos pusiéramos de acuerdo en resolver los problemas del presente? Aquí hemos venido a firmar unas treguas que den paso a un acuerdo de paz definitivo, que bastantes enfrentamientos ha habido desde el tratado de nuestros antepasados a causa de los malditos castillos en litigio.
—Yo me conformo con poco —dijo Alfonso—. Me devolvéis unos pocos castillos y arregláis de buena manera lo de don Álvaro y sus hermanos. No olvides, Berenguela, que si no llega a ser por don Nuño, su padre y su tío Manrique, mi padre se habría apoderado del reino de Castilla.
Tanta insistencia y pasión puso el rey de León en la defensa de los hermanos Lara que Berenguela confirmó sus sospechas de que detrás de los rebeldes estaba la larga mano de su antiguo esposo. Meter los castillos en la discusión era un pretexto para disimular las verdaderas intenciones de su exmarido.
—Haced que pasen nuestros notarios y escriban lo que acordemos.
—«En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la tregua firmada por Alfonso rey de León y Fernando rey de Castilla, y la reina Berenguela, su madre, y debe durar desde este día hasta el año de la Pascua, después de la Cuaresma del año venidero. Y el rey de Castilla y la reina doña Berenguela aseguran al rey de León los castillos de Villar, San Cebrián de Mazote, Urueña con su alcázar, Villagarcía, San Pedro de Latarce, Santervás, Herrera y Belvís con sus alfoces» —enumeró el notario regio.
—¿Respetaréis los bienes que el conde don Álvaro y su hermano Gonzalo tienen actualmente y lo que ganen mientras sean vuestros vasallos? Responderéis vosotros de que nadie se los quite por la fuerza y si lo hace no los recibiréis como vuestros.
—Eso haremos.
—Tampoco le quitaréis al susodicho don Álvaro lo que yo o mi hermano Sancho quisiéramos darle.
—Que lo tenga y lo disfrute como quiera.
—¿Nos aseguras tú la propiedad de mis castillos y los de mi reino, así como los castillos y tierras que recibí como dote? —preguntó Berenguela.
—No me queda más remedio que hacerlo. Pero vosotros tenéis que pagarme los once mil maravedís convenidos que no me había pagado tu hermano, el difunto rey Enrique, por unos castillos que le entregué.
—Nos comprometemos a hacerlo si nos das dos plazos.
—De acuerdo: cinco mil maravedís antes de la siguiente Pascua de Resurrección y los seis mil que faltan me los entregaréis a lo más tardar en la fiesta de Pentecostés.
—Nos comprometemos a pagarte en esos plazos.
—Para que no se os olvide juntar el dinero, me dejáis como rehenes al hijo de vuestro mayordomo y al hijo de Rodrigo Rodríguez.
—Se ve que no te fías ni de mí ni de tu propio hijo. Pero para que conste para la posteridad el buen espíritu que anima este tratado, déjame a mí redactar el encabezamiento de este importante documento: «En nombre de Dios misericordioso y de Nuestro Señor Jesucristo. Don Alfonso, rey de León, amará a don Fernando, rey de Castilla, su hijo, y a la reina doña Berenguela, como un padre ama a un buen hijo y le ayudará de buena fe y sin mal ingenio contra todo hombre de este mundo. Igualmente, don Fernando, rey de Castilla, y la reina deben amar al rey de León como un buen hijo ama a un buen padre y le ayudarán de buena fe y sin mal ingenio contra todo hombre de este mundo».
—¡Pero bueno! ¿Esto es un tratado de paz o las Tablas de la Ley de Dios que bajó Moisés del monte Sinaí?
—Las dos cosas, Alfonso, porque es un acuerdo de familia entre un buen padre y un buen hijo que firman prestarse ayuda mutua cuando lo necesiten, porque no debes olvidar que los infieles siempre estarán al acecho de nuestras debilidades y se aprovecharán de nuestras discordias como siempre han hecho. Y con este tratado nos aprovechamos nosotros de las suyas.
Cuando salieron de Sahagún camino de Carrión cruzándose con los peregrinos que miraban con curiosidad y se paraban a dar vivas a la comitiva regia, Berenguela dijo a su hijo:
—Date por satisfecho, Fernando. Tu padre solo quería que diéramos una salida honrosa a los hermanos Lara. Lo que demuestra que estos estaban a su servicio antes y lo siguen estando ahora. Ya has visto cómo han venido enseguida acompañando a Sancha y a Dulce para confirmar el documento que hemos firmado con tu padre. ¡Si hubiéramos cortado la cabeza al rebelde cuando le hicimos prisionero en Herrera, esto habría sido imposible! En la vida vale la pena ser generosos porque nunca se sabe. Con este acuerdo de treguas, te ha reconocido como heredero de su reino y como rey de Castilla, y a mí como reina de Castilla y dueña de los castillos que él y mi padre me dieron en el reino de León, tal como dicen los tratados de Cabreros y Valladolid. ¡Qué más podemos pedir! Y no he necesitado casarme con él otra vez.
—¿Te habrías vuelto a casar con él en algún caso?
—No te lo vas a creer, hijo mío. Pero si tú no llegas a venir a tiempo de proclamarte rey, visto que los hermanos Lara estaban al servicio de tu padre, no me habría quedado otro remedio que volver a casarme con él con tal de que tú heredaras estos dichosos reinos. Pero, a estas alturas de mi vida, Dios no ha querido hacerme pasar por una humillación semejante. No podemos cantar victoria así como así, porque ahora nos toca pagar los dichosos maravedís, y no va a ser nada fácil juntar los primeros cinco mil, que los años precedentes han sido muy malos para las gentes y para el comercio. La recaudación ha sido muy magra y las arcas reales están vacías.
—No quiero más conflictos con mi padre, tenemos que sacar lo que nos pide, aunque sea de debajo de las piedras.
—De la Iglesia nada podemos esperar. Bastante tienen los obispos con enviar al papa las vigésimas de las cruzadas. Como de dinero se trata, vayamos cuanto antes a Toledo y apretemos un poco a los judíos, que algo nos darán, aunque sea a regañadientes, y el resto se lo pedimos prestado a cuenta de tributos futuros.
Fernando se quedó tan contento porque se había evitado el enfrentamiento con su padre, pero su madre, que se temía que su antiguo esposo le acusara ante su hijo del envenenamiento de su primogénito, aunque disimuló su nerviosismo como pudo, estuvo todo el tiempo que pasaron en Sahagún enredada en las ramas del cabrahígo, revuelta y azotada por el agua negra que había tenido que sorber amargamente desde que muriera Fernando el Portugués y no había podido escupirla todavía.