CAPÍTULO 31
Toledo. 1224
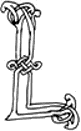
os matrimonios bien concertados son muy provechosos y dan fruto durante mucho tiempo. El memorable viaje a Castilla que realizó en su vejez la sin par Leonor de Aquitania para casar a su nieta Blanca de Castilla con el delfín de Francia iba a resultarle muy útil a Berenguela para desbaratar un audaz movimiento de piezas de su contrincante el rey de León. La astuta propuesta del arzobispo de Toledo de ganarle la partida al señor de Molina consistía en hacer saltar al caballo del hermano del rey al escaque del hijo de don Gonzalo, que quedaría fuera de la partida a la muerte de su padre.
Mientras Berenguela se demoraba en comunicarle a su hijo el infante Alfonso que ya habían concertado su matrimonio, al rey don Fernando le faltó tiempo para encontrarse con su hermano con el ánimo de zaherirle y devolverle las burlas por las dificultades que tuvo para consumar su matrimonio con la reina Beatriz.
—¡Hermano, te tienes que casar!
—Será porque tú lo digas.
—Es porque lo ha decidido nuestra madre.
Ante las risas de su hermano, el infante Alfonso comenzó a gritar y lanzar improperios mientras se daba puñadas en el pecho y se mesaba los cabellos:
—¡Oh, cielos! ¿Qué crímenes he cometido para merecer tamaño castigo? ¿Qué nuevos peligros acechan a nuestro reino para que tal cosa suceda? ¿Acaso nos ataca nuestro padre y me tengo que casar con nuestra hermana Sancha? ¿O me reclama el arzobispo de Toledo para apaciguar los ardores de alguna de las hijas de sus vasallos?
—Lo has adivinado y ya va siendo hora de que sientes la cabeza. Dada tu afición a las mujeres, de no casarte de inmediato, terminarías llenando la corte de bastardos.
—Es cierto lo que dices. Si tú no lo evitas, seguiré al pie de la letra el ejemplo de nuestro padre. Pero me tienes en ascuas. ¿Qué se sabe de mujer tan afortunada?
—Es joven, hermosa y recatada. Tiene cabellos de oro y está aprendiendo a leer y escribir.
—Eso no corre ninguna prisa. Me basta con que sepa hacer lo que a mí me gusta. ¿Tiene buena dote?
—Uno de los señoríos mayores de nuestros reinos.
—¿No será Mafalda, la hija de don Gonzalo Pérez de Lara?
—Tienes dotes de adivino. Cómo se nota que te educaste con don Pedro Muñiz.
—Mi prometida tiene un hermano.
—Al hermano le desheredan.
—Por lo que yo conozco, esa muchacha no tiene más de seis años.
—Mejor para ti. No tienes prisa por casarte.
—¿Y qué pasará con la dote?
—Está en manos del arzobispo de Toledo hasta que se muera don Gonzalo.
—Mejor me caso con una hija del arzobispo.
—A don Rodrigo no se le conoce descendencia.
—Entonces le pido que me adopte y que me haga arzobispo de Toledo. Así tendré un señorío mayor que el de Molina sin necesidad de casarme.
—Por más que insistió nuestra madre, no quisiste seguir la carrera eclesiástica.
—Retiro lo dicho. Ya sabes que me gustan mucho las faldas de otro género.
El desenlace de aquel salto de caballo del infante don Alfonso se vería al cabo de muchos años, pero la historia no se detiene, porque, estando en la corte de Toledo a principios de la primavera de 1224, la reina Berenguela recibió una larga y sustanciosa carta de su hermana Blanca, reina de Francia, que de inmediato procedió a leer a su hija Berenguela, que le hacía compañía en los jardines del alcázar.
Querida hermana:
La paz del Señor sea con todos vosotros. Te escribo de urgencia porque un gran peligro se cierne sobre las aspiraciones al trono de León de tu hijo Fernando. Acabo de despedir hace unos momentos a un notabilísimo peregrino y afamado cruzado que aparentemente se dirige a Compostela a postrarse a los pies del apóstol. Esto es solo una argucia, porque lo que en realidad pretende es heredar el reino de León o al menos hacerse con la dote de Sancha o Dulce, de las que tiene noticias a través de Pelayo Gaitán, que fue obispo de León después de Pedro Muñiz el Nigromante.
—¿Qué te parece, hija mía? Tu padre no ceja en su empeño de casar a tus hermanas usando como cebo el reino de León.
—Ellas no son como Constanza, que ha preferido encerrarse en el convento de Las Huelgas a casarse con el primero que llegue por el Camino de Santiago —respondió Berenguela hija.
—Marido y mortaja del cielo bajan. Pero ya no quedan reyes casaderos en Hispania para ti, una vez que hemos casado a la tía Leonor con mi sobrino Jaime.
—¿Quién puede ser ese caballero llovido del cielo que se toma tantos trabajos para merecer a una de mis hermanas? —preguntó Berenguela hija.
La madre continuó leyendo:
Se trata de Juan de Brienne, que acaba de enviudar por segunda vez, varón tan bravo como viejo, tan esforzado caballero como cargado de deudas y tan necesitado de ayuda para sostener su escuálido reino como el mendigo que requiere la limosna para no desfallecer. Disimula sus penurias con una altivez digna de Carlomagno y con una fiereza que no igualaría el mismísimo Ulises. Pero ese áspero león que sobrevive a todas las batallas se ablanda como un corderillo si es alimentado con honores y halagos o cuando alguien escucha con atención el relato inacabable que hace de sus aventuras y desventuras, que es la cosa que más le place del mundo.
—Ya tenemos entretenimiento asegurado si es tan largo de lengua como corto de fortuna ese anciano que no se da por vencido con las mujeres a pesar del paso y el peso de los años. Ardo en deseos de conocer a semejante pretendiente, pero sigue leyendo la carta de la tía Blanca —dijo la joven Berenguela muerta de risa.
Salió de San Martín de Tours el 4 de marzo, y yo misma he sufragado su viaje y el de su reducido séquito a condición de que os rinda visita en la corte. Aunque temo que aproveche la ocasión para pediros dineros para sostener su reino, espero que se conforme con el recibimiento y la acogida que merece como rey de Jerusalén. Respecto a los dineros, proceded según convenga a las aspiraciones de tu hijo Fernando.
Cuando llegó a Toledo el 5 de abril de 1224, Juan de Brienne no se esperaba ni por lo más remoto el recibimiento que le hicieron en la capital. Nada más cruzar la puerta de Bisagra, todas las campanas de la ciudad, empezando por las de la catedral, tocaron a gloria. La familia real al completo y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada con los canónigos y los beneficiarios acudieron a buscarle para acompañarle bajo palio hasta las puertas de la catedral. Y no faltaron en el recibimiento los más conspicuos dignatarios de la corte y de las comunidades judías y musulmanas que salieron con cánticos a recibirle. Desde las callejuelas engalanadas a lo largo de su recorrido hasta la catedral se podía ver la enseña de la cruz desplegada en todos los balcones. El peregrino fue recibido con palmas por los coros celestiales que cantaban: «¡Hosanna, hosanna, bendito el que viene como rey de Jerusalén, hosanna!».
En la catedral metropolitana se cantó un solemne tedeum a mayor honor y gloria del gozoso visitante.
Viendo de cerca a aquel gigante barbudo que portaba con gran majestad la cruz de Cristo en el pecho, todos los toledanos coincidían en que la conquista de Jerusalén era cuestión de unos pocos meses.
—El tío Ricardo sería algo parecido a este hombre, ¿verdad, madre? —preguntó Berenguela hija.
—Sí, pero era mucho más joven y más guapo y tenía la barba roja, cabellera de león y no tan lacia y blanca como la de este.
Berenguela se empleó a fondo y puso toda su cortesía y poderío al servicio de su huésped. Empezando por los baños y ágapes diarios en el alcázar, no le faltó nada por conocer, disfrutar o saludar al ilustre y heroico visitante llegado de improviso a Toledo, incluidas recepciones, presentaciones y besamanos de nobles, eclesiásticos, rabinos, ulemas y principales comerciantes y artesanos, culminadas con una pormenorizada visita a la Escuela de Traductores de Toledo, donde fue recibido por Salio de Padua, que le mostró los documentos que en aquel momento estaban traduciendo Yehuda Ben Moshe, Avicena y Avicebrón.
Aprovechando aquella ocasión única para muchos notables toledanos de conocer lo que ocurría en las cortes y reinos europeos y al otro lado del Mediterráneo, Berenguela organizaba, al anochecer, unas veladas especiales en las que don Juan de Brienne contaba con gran pormenor y detalles las incontables aventuras en que había participado a lo largo de su vida para regocijo de la familia real y de sus distinguidos invitados.
Después de una de aquellas memorables veladas tan bien amenizadas por don Juan, Berenguela hija trataba de adivinar cómo sería de joven aquel grave anciano de azarosa vida. Lo hacía con su imaginación restando años a sus arrugas y tiñendo de rubio su barba cana, cuando entró su madre en el aposento, preguntando en voz muy queda:
—¿Duermes o velas, hija mía?
—Más bien estoy en vilo con tu visita.
A la infanta no le faltaba razón para estarlo porque, sin más preámbulos, su madre se sentó en el borde de la cama y le espetó:
—¡Señor, qué hombre! Le gusta más andar en guerras que a los niños pisar los charcos. ¡Qué afán de disputa, qué ganas de combatir! Si oye hablar de un asedio, allá que se va. Si hay que resistir, se resiste; si hay que escapar, se diluye. Si no hay una guerra, se la inventa; si una hoguera se apaga, resopla para avivar el fuego. Nada le aflige, nada le acobarda, nada le espanta, antes al contrario: todo lo acomete, todo lo asalta. Pero ¿cuándo descansa el brazo ardiente y reposa el corazón embravecido de semejante guerrero? Cuántas zozobras, fatigas y sinsabores, cuántas batallas a punto de perderse hace mudarse en fulgurantes victorias, cuántos naufragios tornados en felices desembarcos por la gracia divina. ¡Cuántas envidias y traiciones desbaratadas, cuántos sinsabores, trabajos y penalidades ha sufrido este hombre para recuperar la Tierra Santa! Si hubiera entre los cristianos unos pocos guerreros tan esforzados y cumplidores como nuestro huésped, haría muchos años que Jerusalén estaría en manos cristianas.
—¿Y qué me dices de las victoriosas huidas una tras otra?
Viendo los gestos y aspavientos que hacía su madre con una espada imaginaria, imitando al invicto guerrero en sus hazañas bélicas, la joven Berenguela se moría de la risa.
—Después de escuchar a ese coloso contar las batallas en que se ha metido y los conflictos que ha provocado, ¿te imaginas qué sería de nosotros si semejante energúmeno pusiera sus ímpetus guerreros al servicio de tu padre? ¡Era lo que nos faltaba! No te lo voy a decir dos veces, ni pretendo convencerte porque ya lo tengo decidido. Deberíamos encontrar el medio de salvar el reino de tu hermano, pero no se me ocurre nada para desviarle de su camino. Yo me casé con tu padre para proteger el reino de Castilla y a la vista está que aquel sacrificio mío bien ha valido la pena porque lo hemos salvado dos veces, pero ahora estoy sumida en la confusión.