12
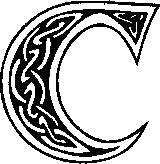 uando la noche se cernió sobre el
promontorio, Dana supo que había llegado el momento de partir.
Cruzó la habitación en sombras y se acercó a la trampilla de
acceso. Estaba abierta, y junto a ella había un plato de madera con
una hogaza de pan y un caldo espeso de nabos, ya frío. Comió con
fruición, pues necesitaba cada ápice de energía que pudiera
conseguir; luego observó el agujero a través de la trampilla que
comunicaba con la planta inferior de la torre. Temía el encuentro
con el monje, pero debía salir de allí. Su hijo la esperaba en
algún lugar.
uando la noche se cernió sobre el
promontorio, Dana supo que había llegado el momento de partir.
Cruzó la habitación en sombras y se acercó a la trampilla de
acceso. Estaba abierta, y junto a ella había un plato de madera con
una hogaza de pan y un caldo espeso de nabos, ya frío. Comió con
fruición, pues necesitaba cada ápice de energía que pudiera
conseguir; luego observó el agujero a través de la trampilla que
comunicaba con la planta inferior de la torre. Temía el encuentro
con el monje, pero debía salir de allí. Su hijo la esperaba en
algún lugar.
Las piernas le temblaban mientras descendía por la escalera de madera. Las tres plantas inferiores estaban sembradas de excrementos de las aves que anidaban ahí, algunas de las cuales salieron espantadas. Dana no se detuvo hasta que alcanzó la portezuela que daba al exterior, en la primera planta. Con alivio, vio que ahí estaba la escalera de mano que le permitiría el descenso hacia la libertad. Mientras bajaba, las piernas le temblaban, estaba más débil de lo que creía, pero su arrojo la impulsó a seguir. Cuando sus sandalias pisaron la hierba mojada, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Con el corazón latiéndole con fuerza, avanzó sigilosa entre las antiguas celdas derrumbadas y otras construcciones que sólo eran montículos de escombros. El cielo estrellado irradiaba una tenue claridad, la suficiente para que pudiera orientarse. En la base del cerro distinguió el contorno de la muralla y, más allá, la negrura del robledal.
Huiría. No volvería a cometer el error de enfrentarse al rey Cormac. Los druidas no sabían nada de su hijo, pero en su refugio del bosque podría terminar de recuperarse; no quería verse en la obligación de confiar en aquel desconocido.
—Has escogido una mala noche para marcharte, Dana; los soldados vigilan desde el bosque.
La muchacha se detuvo al instante, petrificada, y el pánico ascendió a su garganta como espuma de hiel. Bajo el dintel del edificio principal, Brian la miraba con gesto sombrío.
—Han pasado seis días desde que te traje —prosiguió el monje—. Los druidas lograron contener la ira del rey Cormac, pero me advirtieron que debía permanecer en el monasterio hasta que se decidiera cuándo ofrecería mis disculpas y el derbfine. Hace dos días vino en persona el obispo Morann y cerramos el acuerdo. Mañana debo presentarme en la fortaleza del rey y proponer el pago conforme a vuestras Leyes Brehon. Los soldados vigilan el monasterio, dudo que te permitan escapar.
Brian trató de sonreír. El aspecto de la joven había mejorado en pocos días gracias a los remedios de los ancianos del bosque. Bajo la tenue claridad que regalaban las estrellas admiró su belleza.
—¿Qué queréis de mí? —preguntó ella entonces—. ¿Por qué os arriesgasteis? Vuestra acción os puede acarrear muchos males en este lugar. —El aplomo de aquel hombre la desconcertaba; recordaba el enfrentamiento con los verdugos y el soldado…, ¿qué clase de monje era? Una idea cruzó por su mente y el miedo regresó con virulencia—. Si pagáis por mi vida, estaré en deuda con vos —le espetó con acritud.
—Eres libre, Dana, ésa es la ley que rige en San Columbano. —Sin añadir nada más ni aguardar respuesta, Brian se retiró al interior del refectorio.
Dana miró hacia el robledal. Sólo el ulular de alguna lechuza que sentía la amenaza apostada en las sombras quebraba el silencio de la noche. Ella conocía aquel paraje. Si era sigilosa y escapaba por el borde del acantilado, lograría burlar a la guardia. Sin embargo, permaneció inmóvil, sin saber qué la retenía. Tal vez la desconcertante generosidad de aquel extranjero, su silencio y reserva. No estaba acostumbrada a ese trato…; además, le debía la vida. Por otro lado, estaba claro que el monje no era consciente del peligro en que se hallaba: salvándola no sólo había abusado de la confianza del rey sino que había hurgado en viejas heridas. La situación era más delicada de lo que el monje parecía comprender. Se dijo que lo menos que podía hacer por Brian era advertirle…, y con un suspiro se volvió hacia la puerta del viejo edificio.
El monje estaba sentado en el suelo, ante el fuego del hogar, con la barbilla apoyada en las manos. Sus ojos observaban ensimismados la danza de las llamas; los trémulos reflejos anaranjados bailaban sobre los muros desconchados. Dana se detuvo a unos pasos de la espalda del hombre.
—Cormac os matará en cuanto crucéis las puertas de su castillo —dijo por fin—. ¡Jamás os perdonará! Deberíais marcharos esta misma noche y, si aún os lo permiten, abandonar Irlanda.
La sonrisa de Brian reflejaba de nuevo una tenacidad impropia de un religioso. Ni siquiera se volvió a mirarla; Dana, desconcertada ante su pasividad, se plantó ante él con dos zancadas y lo observó.
—¿Quién sois en realidad? —preguntó a voz en grito, con la angustia oprimiéndole la garganta—. ¿Qué queréis de mí?
Él la miró pero no dijo nada. Cuando su rostro se volvió de nuevo hacia las llamas, sus pupilas destellaron. Dana se acercó más.
—Voy a marcharme… —dijo con el corazón en un puño.
Él la observó y sintió lástima: aquella joven era como un animal acorralado. Brian ardía en deseos de conocer su historia, pero las palabras que brotaron de su boca fueron otras.
—Nada te retiene aquí. Eres fuerte y has logrado vencer la fiebre que las infecciones te habían provocado. Según los druidas, conoces el bosque. Conseguirás burlar a los perezosos soldados y adentrarte en la espesura. Que Dios te proteja y permita que vuelvas a ver a tu hijo…
Sus sinceras palabras la desarmaron, pero una lóbrega ponzoña ensombreció su mente: bajo el hábito había un hombre joven que en cualquier momento exigiría algo a cambio.
—No quiero deberos nada. ¿Es mi cuerpo lo que ansiáis? He conocido a otros con cogulla y tonsura.
Tras su mordaz comentario, Dana atisbó cierta ansiedad en las verdes pupilas del monje. Ni el hábito ni la cruz podían sofocar lo que anidaba en él y que tantas veces había visto en los hombres. Eso la entristeció, pero tenía una deuda y la saldaría como siempre, como ellos deseaban. Después se marcharía, libre, y dejaría todo atrás. Se prometió en silencio que ésa sería la última vez y, mordiéndose el labio para contener el pánico, desanudó la cinta que ceñía el cuello de la vieja túnica prestada por los druidas y dejó sus hombros al descubierto. Sabía por experiencia que si accedía voluntariamente no resultaría tan brutal… Se disponía a tirar de la túnica para que cayera al suelo cuando notó que la mano del hombre le agarraba el brazo y se lo impedía. Sin poder dar crédito, alzó la vista y se encontró con una mirada apenada.
—No vuelvas a hacer eso, Dana.
Las palabras le quemaron como el fuego.
—Yo… yo —comenzó balbuceante, incapaz de hilar la frase; el rubor ardía en sus mejillas.
—Ese oscuro sendero debe acabar. Eres hija de Dios. Por favor, cúbrete.
Dana, muerta de vergüenza, volvió a ceñirse la túnica, pero advirtió la lucha interna de aquel hombre contra la tentación. Su voluntad había sido más fuerte que los instintos, y ella sintió una oleada de gratitud.
—No sé si es honor u orgullo esa necesidad de compensar de algún modo el que te haya rescatado de la fortaleza —dijo Brian—. Forma parte de la caridad cristiana salvar la vida de cualquier criatura de Dios, pero, para serte sincero, hay algo que me intriga profundamente y cuya explicación aceptaría como muestra de gratitud. En el banquete de Cormac aseguraste que tu hijo había sido vendido fuera de la isla. ¿Dónde obtuviste esa información?
Dana sintió que su corazón se aceleraba. Lo último que esperaba era que mencionara a su hijo, pero como ignoraba sus intenciones, se limitó a responder:
—Un hombre del castillo de Cormac me lo reveló… —Desvió la vista, cohibida—. Nada de lo que ocurre en palacio escapa a los sirvientes. También Deirdre sabe algo, la cocinera que nos ayudó a escapar.
El monje miró el sinuoso baile de las llamas con gesto pensativo, como si le hubiera revelado una pista de suma importancia.
—Te estoy profundamente agradecido, Dana —dijo con un ligero asentimiento.
Las palabras resonaron en la cavernosa estancia como una despedida, pero ella sentía el sutil vínculo que había nacido entre ellos: el interés del monje por la suerte de su hijo no parecía provocado únicamente por la compasión. Se volvió, miró la oscuridad más allá de la entrada y se imaginó caminando por el bosque, en la soledad y el olvido. Ése era su destino, las runas señalaban su eterna búsqueda, amarga, desconsolada, en pos de su hijo Calhan. Entre tanta oscuridad, el alma sincera de Brian aparecía como un cálido destello.
Agotada física y mentalmente, se sentó en un tocón, escondió el rostro en las manos y se entregó al llanto. Brian atizó el fuego para que el calor reconfortara su cuerpo. Luego salió de la estancia en silencio y la dejó sola.
Ella agradeció ese momento de intimidad. Cuando comenzaba a calmarse, vio con sorpresa que el monje regresaba y que portaba un bello códice. Brian se sentó junto a ella y, sin despegar los labios, abrió el volumen con cuidado y fue pasando las hojas de pergamino lentamente, para que ella pudiera admirar la belleza de las imágenes. Dana jamás había visto una obra semejante y pronto quedó atrapada en los vivos colores de las láminas. La serenidad hierática de la imagen de Cristo, la gracia de los ángeles y el misterio de tantas criaturas extrañas, que a ella le recordaban las descritas en viejas leyendas irlandesas, tuvieron un efecto balsámico.
Con voz serena, Brian comenzó a leer en latín un pasaje del Evangelio de san Lucas. Ella entendía la lengua de los antiguos romanos; era una parábola sobre un hombre que había sido atacado y herido en un apartado camino; varias personas pasaron a su lado y no lo socorrieron hasta que un hombre de mala reputación, un samaritano, se apiadó por fin de él.
—Dios nos ha hecho libres, Dana, incluso para pecar y mostrarnos crueles. Pero esa misma libertad nos permite escoger el camino del arrepentimiento, y no se nos negará el perdón.
La muchacha no acogió sus fervientes palabras con demasiado entusiasmo.
—Todos temen la cólera de vuestro Dios.
—Son tiempos turbulentos, Dana. El miedo impera por doquier, el continente agoniza entre epidemias, guerras y saqueos. Yo quiero ver en Dios esperanza, pero otros lo muestran como una figura iracunda, dispuesta a castigar sin piedad a las almas pecadoras.
—A veces el pecado nos busca…
Su tono apesadumbrado impresionó a Brian. A punto estuvo de acariciarle el brazo para reconfortarla, pero se contuvo en el último instante. La observó con disimulo. Como esperaba, la belleza de las imágenes había llenado de dicha su espíritu; conocía bien el poder de aquel preciado códice, su tesoro más valioso y el mayor de los peligros. Aguardó paciente a que la atormentada joven acabara de serenarse.
Dana apartó la mirada de las vitelas y la posó en la danza del fuego. Su faz se fue agriando hasta convertirse en una mueca de dolor. El monje comprendió que algo iba a desatarse y contuvo el aliento.
Pasó casi una hora sin que se escuchara otra cosa que el crepitar del fuego, y, justo cuando Brian hizo amago de levantarse para guardar el libro en la capilla, ella comenzó a hablar.
—Una vez me sentí libre, como Dios nos creó…