20
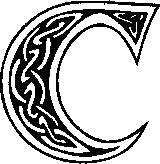 ormac trató de contener el temblor de sus
manos aferrando los brazos del trono. Evitar el encuentro tal vez
habría sido lo mejor, pero el obispo Morann, de pie a su lado con
expresión circunspecta, le había recomendado que afrontara la
situación. Cormac le había reprochado lo fácil que era para un
clérigo, en pugna con las viejas tradiciones, enfrentarse con los
druidas, pero el prelado se había limitado a fijar su mirada en la
puerta a la espera del momento.
ormac trató de contener el temblor de sus
manos aferrando los brazos del trono. Evitar el encuentro tal vez
habría sido lo mejor, pero el obispo Morann, de pie a su lado con
expresión circunspecta, le había recomendado que afrontara la
situación. Cormac le había reprochado lo fácil que era para un
clérigo, en pugna con las viejas tradiciones, enfrentarse con los
druidas, pero el prelado se había limitado a fijar su mirada en la
puerta a la espera del momento.
Uno de los soldados penetró en la estancia y anunció la llegada de la druidesa Eithne. La anciana se acercó hasta la tarima con paso renqueante. El rey la recordaba más vieja y frágil. Al ver el fuego que ardía en sus ojos comenzó a inquietarse y miró de soslayo a los guardias, que estaban tan atemorizados como él; dudaba que obedecieran en caso de que diera la orden de atacar a la druidesa.
Eithne efectuó una leve reverencia reconociendo la legitimidad del rey, y luego cargó directamente.
—¿Has sido tú el responsable del asalto al monje extranjero?
El monarca observó el gesto grave de la anciana y trató de apartar recuerdos de su infancia, cuando la mujer, en el esplendor de su belleza, acudía con regularidad a visitar a su padre. Veía la acusación en su semblante y fue más consciente que nunca de la influencia que aún tenía aquella casta sobre el alma irlandesa. Debía ser extremadamente cauto, pues su reinado, y tal vez su propia vida, dependían de la respuesta que le diera.
—¡Muy osada te muestras, mujer, al dirigirte a mí en ese tono! —respondió tratando de insuflar firmeza a sus palabras—. Yo acepté su ofrecimiento y lo dejé marchar en libertad, el obispo y varios soldados estaban presentes.
El régulo soportó el dardo azul de la mirada de la druidesa escrutándole el alma.
—He sabido —dijo Eithne— que, después de la agresión, fue traído de vuelta al castillo y arrojado al barranco sin piedad…
—Todo se realizó a mis espaldas. —Cormac se encogió de hombros—. Ese monje envenenó a uno de mis verdugos, que estuvo a punto de morir, luego escapó burlando a toda la guardia y tuve que reprocharles con dureza su negligencia. Como ves, se había granjeado unos cuantos enemigos. Yo, en cambio, nada tengo ya contra él. Cumplió con la ley y así lo he aceptado.
Eithne levantó un dedo y le señaló al pecho.
—¡Busca a los responsables! —gritó. De pronto la luz de la sala pareció menguar y el corazón del rey comenzó a latir con fuerza.
—¿Cómo se encuentra el hermano Brian? —terció el obispo Morann, intranquilo.
—Lleva tres días debatiéndose entre la vida y la muerte. Es un hombre fuerte y desea vivir, pero perdió mucha sangre…
—Ha sido algo lamentable. —El tono sincero del obispo pareció calmar la cólera de la anciana—. Ruego a Dios por la salud de ese monje.
—Harías bien en unirte a ese rezo, Cormac —espetó la anciana sin mostrar el menor respeto por el rey—. Ya te anunciamos que ese monje se halla bajo nuestra protección. Todos los ancianos del bosque hemos memorizado el glam dicinn que lleva tu nombre…
La amenaza estremeció al monarca. En sus puestos, los soldados se removieron incómodos. Sólo el obispo permaneció sereno, demostrando que era un cristiano convencido y que para él esa maldición formaba parte de las vetustas tradiciones celtas.
—El rey aceptó el derbfine, druidesa, ése es el hecho y así debéis aceptarlo. Las sospechas no deben ser objeto de juicio. ¡Sin pruebas, más vale que os mordáis la lengua!
La anciana miró al prelado en silencio, fijamente, hasta que comprobó satisfecha que el otro hacía esfuerzos para no retroceder atemorizado. La insistencia de los cristianos acabaría imponiéndose, pero aún faltaban siglos para que la luz del «conocimiento del roble» se extinguiera.
—Si el monje sobrevive, no queremos más injerencias —exigió Eithne con un vigor impropio de su edad.
—Ya te lo he dicho —insistió Cormac apartando los ojos de la abrasadora fuerza que desprendían los de ella—, yo no tuve nada que ver.
La anciana, sin relajar su semblante, efectuó una nueva reverencia y se disponía a abandonar la sala cuando la voz del obispo la detuvo.
—Resulta curioso el interés que los druidas se han tomado en este asunto…
Por primera vez la anciana pareció perder parte de su aplomo. Fue un gesto fugaz de inquietud que sólo Morann percibió.
—Ese monje respeta nuestras costumbres y fue piadoso con una de nuestras iniciadas. Eso nos basta.
—Sólo recuerdo una vez en la que los druidas mostrasteis el mismo interés por un cenobita: Patrick O’Brien.
—Ambos comparten el mismo propósito, ¿no es cierto, Morann?
El tono envenenado de la anciana hizo comprender al prelado que no era prudente seguir provocándola. La fe era aún frágil en la remota región de Clare. Si caía en desgracia o resultaba maldecido, perdería toda su feligresía y, con seguridad, su influyente cargo.
—Ciertamente —se avino a contestar—. El rey sabe que desde el primer momento me ha complacido que San Columbano vuelva a ser un monasterio cristiano, santificando así un terreno que fue pagano en tiempos pretéritos. Pero vuestra disposición hace que me pregunte si en esas ruinas hay algo más que os interese. Sabéis, como todos, que el sid ya no existe…
Eithne le lanzó una mirada de furia con sus penetrantes iris azules y abandonó la sala. Cuando la puerta se cerró tras ella, un pesado silencio se instaló en la estancia.
—Os lo advertí… —musitó Morann poco después; tenía la boca seca.
—¡Callaos! —espetó el rey—. Ahora tengo más claro que nunca cuál es el siguiente paso.
Hizo un mudo gesto a uno de los soldados y éste abandonó la sala del trono. Morann miraba receloso al monarca, pero Cormac permanecía sentado en el trono con expresión de profunda concentración.
Cuando la puerta se abrió de nuevo, el soldado entró, se hizo a un lado para dejar pasar a alguien, y dijo:
—Señor, está aquí desde esta mañana, esperando a ser recibido.
Entró un hombre con semblante temeroso. Tenía algo más de treinta años pero lucía una incipiente calva, su piel estaba ajada y los dientes, ennegrecidos por los abusos con el vino y el hidromiel. Caminaba arrastrando los pies. Morann compuso una mueca de repulsión y el resto de los guardias se miraron incrédulos.
—¡Ultán! ¡Mi soldado más fiel! —gritó el monarca en tono de burla.
El otro, sin embargo, exageró su reverencia. Su cuerpo, consumido y tembloroso, era una deleznable sombra del apuesto soldado que había sido.
—Es un honor regresar, rey Cormac —saludó con voz cascada.
El hombre observó la cámara, que tan gratos recuerdos le traía. Las pieles de animales seguían colgadas en los muros, incluso la majestuosa piel de uno de los últimos osos de la isla, que él mismo había ayudado a abatir. Cada rincón de aquella fortaleza era una puerta que conducía a momentos antaño agradables pero cuya evocación laceraba su abatido espíritu. Aspiró profundamente y trató de calmarse. Su mente, embotada por los efluvios del alcohol, no conseguía recordar la breve excusa de los dos soldados que lo habían sacado a rastras de un decrépito prostíbulo de Doolin y conducido durante la noche al castillo. Ignoraba por qué estaba allí.
—No ha sido difícil encontrarte —dijo el rey—. Hay demasiadas tabernas en Doolin que reciben tus frecuentes visitas.
Ultán, aturdido, levantó el rostro. Sus ojos acuosos e inyectados en sangre miraron inquietos a su antiguo señor. Después de tanto tiempo, había sido reclamado en la fortaleza de Mothair; no confiaba en recuperar su puesto en la guardia, pero sí algo de dignidad si se le permitía regresar a su servicio.
—Mi vida no es fácil —musitó mirándose las manos, trémulas por el ansia—. Humillado por mi esposa, despreciado por mi rey…
Cormac se levantó, se acercó a él, y lo cogió por los hombros. El hedor que desprendía era insoportable, y el rey sabía de la animadversión que la mayoría de sus hombres sentían por el antiguo soldado. No había cambiado con los años; a pesar de no pertenecer ya a su cuerpo de guardia, seguía tan sumiso como antaño —cabizbajo, silencioso—, cuando el consentimiento de la violación de Dana malogró su espíritu hasta pudrirlo. Sin arrojo para enfrentarse a su señor, arremetió contra la indefensa mujer que se había limitado a obedecer a su marido, forzado a complacer al rey. Ni siquiera cuando Cormac lo expulsó de su séquito sin una palabra de gratitud, afloró en aquél una mirada de reproche. Por eso el monarca sabía que la discreta misión que tenía en mente sería acogida por Ultán sin el menor recelo ni exigencia, y que incluso albergaría la vana esperanza de recuperar su honor perdido. En realidad aquel pobre desgraciado era el único que, por una nimia promesa de redención, no cejaría en cumplir su deseo, empeñaría en ello su propia vida y no pensaría jamás en traicionarle.
—Te he hecho llamar para que emprendas una búsqueda. Si cumples, recibirás una generosa recompensa y tal vez regreses al castillo.
Por primera vez en mucho tiempo la mirada de Ultán destelló. Hizo amago de echarse a los pies del rey, pero éste lo detuvo.
—Viajarás hasta Hispania, al ducado de Cantabria, en la norteña región astur, y buscarás una población llamada Liébana, oculta entre montañas, donde existe un monasterio. El monje Brian de Liébana dice ser de allí. Quiero saber quién es en realidad. Los monjes son codiciosos, sé generoso para aflojarles la lengua. Recaba toda la información que puedas y averigua qué motivos oculta para instalarse en este alejado tuan de Irlanda. —Cormac sacó de su cinto una bolsa de cuero y se la entregó—. Son peniques de plata y algunas piezas de oro, parte del derbfine que me ha entregado ese monje. —Sonrió con malicia—. El viaje será largo y peligroso, pero confío en que en unos meses estés de vuelta.
Ultán asintió, pero su cuerpo temblaba. Estaba aterrado, jamás había abandonado la isla, no conocía otra lengua que el gaélico y ni siquiera sabía cómo podría llegar a Hispania, pero aquélla era la última oportunidad que tenía de recuperar el favor del monarca. Sopesó la bolsa y comprendió que había una suma cuantiosa. De repente Cormac lo agarró por el cuello.
—Es mucho el vino y la cerveza que podrías pagar con esto. Si no regresas, te buscaré, allá donde te ocultes te encontraré y te despellejaré con mis propias manos. ¡Sabes bien que nada se resiste a mis deseos!
Todos los presentes miraron con lástima al que había sido el más apuesto y aguerrido soldado de la guardia hasta la noche en que Dana fue conducida a la tienda de Cormac.
Morann, que detestaba tanta crueldad innecesaria, se acercó al monarca y lo condujo a un extremo de la sala.
Ultán, cabizbajo, abandonó la cámara. La ira palpitaba en su interior. En ese momento habría golpeado a cualquiera que se hubiera cruzado en su camino; sin embargo, no tenía agallas para enfrentarse al rey, el único que lo había ofendido. Lo maldijo en silencio y se alejó apretando la bolsa entre las dos manos. El monarca quería saber quién era Brian de Liébana y él iba a desvelar el secreto.