59
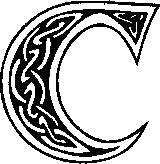 omo se relataba en las Sagradas
Escrituras, el día amaneció oscurecido por la nube de humo que se
elevaba de las cenizas del rath y se mezclaba con las densas
volutas de niebla que ocultaban la parte superior de la torre de
vigilancia.
omo se relataba en las Sagradas
Escrituras, el día amaneció oscurecido por la nube de humo que se
elevaba de las cenizas del rath y se mezclaba con las densas
volutas de niebla que ocultaban la parte superior de la torre de
vigilancia.
Con el alba, los monjes abrieron las puertas de la muralla, y los escasos obreros que aún permanecían en el campamento aseguraron, aterrorizados, haber visto que caía fuego del cielo y prendía la techumbre de bálago. Las arengas del abad, clamadas en tono contundente, resultaron inútiles.
A mediodía comenzó a llover con intensidad. La planicie a los pies del túmulo era ya era un páramo casi desierto, salpicado de estacas torcidas y esteras de mimbre deshilachadas empapándose de agua. Ni los estipendios de Adelmo lograban retener a los obreros: todo el que quiso marcharse recibió su paga y la bendición del abad. Ante la impotencia de los monjes, las obras quedaron interrumpidas. Berenguer no paraba de quejarse de que la biblioteca no estaba debidamente protegida; cualquier saqueo frustraría todos sus esfuerzos.
Brian se enfrentó con temple al desasosiego de la comunidad. Tras la misa matutina, con palabras de aliento, los invitó a que cumplieran sus obligaciones sagradas y mundanas. Pero apenas podía concentrarse en la belleza de los salmos: la imagen de los restos del joven Galio hallados entre los rescoldos seguía grabada en su mente. Cuando lograron sofocar las llamas, el esbelto joven no era más que un amasijo de huesos ennegrecidos. El hecho de que no hubiera tratado de huir los escamaba…, tal vez estuviera inconsciente…, herido o envenenado.
Antes de terminar el rezo, les mostró el cuarto fragmento del Apocalipsis que Brigh le había entregado. Deseaba estudiar cada reacción, buscar en los rostros de los hermanos cualquier atisbo de temor o remordimiento. En la vitela se representaba un ángel y una ciudad amurallada ardiendo.
—El fuego ha causado la muerte de uno de los tres que dormían en el rath, es decir, de un tercio, como dice la profecía del Apocalipsis —explicó Michel con voz grave—. Sin duda el agresor se aseguró de que uno de ellos no lograra escapar… Escogió al joven Galio, Dios lo tenga en su gloria.
Nadie encontró palabras para replicar al monje más sabio. El terror se había instalado en sus almas, sólo la fuerza de Brian los contenía de proponer un capítulo para abandonar San Columbano y buscar refugio en cualquier otro lugar.
Durante la mañana, con el abad a la cabeza, revisaron a conciencia el monasterio y los restos del incendio, pero no pudieron determinar el origen del fuego, sólo que el mimbre había sido untado con alguna sustancia inflamable. Adelmo aventuró que una tea encendida y lanzada desde la torre explicaría las peregrinas visiones de los artesanos.
Cualquier hipótesis contenía una evidencia que los frates silenciaban pero que flotaba en el ambiente con un hedor fétido a sospecha y culpabilidad. No había duda de que el atacante se movía a su antojo por el interior del monasterio: el hermano Roger y el joven aprendiz Galio habían muerto cuando las puertas de la muralla estaban selladas.
Una vez los hermanos se dispersaron para realizar sus quehaceres, Brian, discretamente, habló con cada uno de ellos por separado, pero la versión de los hechos obtenida no difería de la suya. Ninguno de los frates se mostró dubitativo y todos aseguraron que nada les apartaría de lo que una vez juraron proteger, aunque temían que las cosas podían empeorar si seguían habitando el monasterio sobre el sid. No tuvo motivos para desconfiar de nadie.
Después del rezo de sexta y un frugal caldo de nabos en penitencia por el alma de Galio, Brian se acercó al herbolario. Brigh, al verlo, negó con la cabeza en señal de que no tenía nada más que añadir, pero el abad sólo había ido allí para compartir su dolor. Él y Dana se miraron desolados; ante ellos, la muchacha, en silencio frente al fuego del hogar, era el vivo reflejo de la amargura de un corazón tierno ya con demasiadas cicatrices y heridas.
—Te prometo que encontraremos al culpable —le aseguró Brian cuando vio que las lágrimas surcaban su albo rostro.
Ella asintió y forzó una sonrisa tímida.
—Sé que lo haréis, veo la generosidad en vuestro corazón, ¡y tal vez yo podría encontrarle… buscar el odio que irradia esa alma! —Su voz se quebró en un amargo llanto y se dejó arropar por los brazos de Dana.
Brian asintió, pero no era conveniente que Brigh tratara de buscar respuestas guiándose por sus lóbregas intuiciones; era demasiado peligroso. Su extraña habilidad era aún incipiente e incontrolable.
—Descansa, Brigh —indicó desde la puerta. Miró a Dana, a pesar de que el azul de sus ojos estaba apagado por la tristeza, halló consuelo en ellos—. Los frates rezamos por el alma del joven Galio y para que la serenidad regrese al monasterio.
Pero la ira del cuarto ángel no se había extinguido.
Al atardecer, un joven cantero, con un ápice de valor o el estómago vacío, golpeó con insistencia las puertas de la muralla. Era uno de los que habían abandonado el monasterio antes del alba. Tenía el rostro hinchado como resultado de una trifulca en Mothair. Fue conducido hasta el refectorio y con voz entrecortada les narró los sangrientos disturbios que tenían lugar en la población. Los habitantes de Mothair los habían rechazado por creer que podrían infectarlos con el mal que emanaba del túmulo violado. Los recién llegados se negaron a abandonar la población y los ánimos se enardecieron: el caos se desató, una taberna había ardido hasta los cimientos… La mayoría de los obreros y sus familias habían logrado esconderse en el bosque, pero él había visto dos cadáveres desangrándose en el camino sin que nadie se atreviera a tocarlos.
Los monjes se persignaron y rogaron piedad al Altísimo. Conocían a las víctimas, eran personas con nombre propio y con familias y haciendas, que ahora quedaban a merced del azaroso destino. A esas horas los súbditos de Cormac se hacinaban ante la fortaleza exigiendo su intervención antes de que la desgracia se extendiera como un funesto légamo por toda la región.
Dana había estado presente durante el relato y sabía que el monarca no dudaría en actuar ahora que la atemorizada población estaba de su lado. El poderoso rey de la provincia, Brian Boru, no reprendería a un vasallo por proteger a sus súbditos. Estaban en Irlanda y eran irlandeses los que estaban en peligro. En cuestión de horas, o a lo sumo de días, se verían forzados a abandonar el monasterio, a sucumbir bajo las armas de su guardia o a enfrentarse a un ejército de campesinos y pastores atemorizados. Sabía que esos enigmáticos monjes estaban preparados para hacerles frente, pero dudaba que estuvieran dispuestos a causar una matanza para proteger sus libros.
Con la caída del sol, los hermanos se reunieron en la iglesia para velar los restos del joven Galio, y Dana había decidido acompañarlos. Arrebujada en su capa para protegerse de la lluvia, se acercó sigilosa pero se detuvo bajo el pórtico. Observó la trémula claridad de las velas y las sombras de los hábitos monjiles. Una vez más, en el centro yacía un cuerpo sin vida, el del joven Galio, amortajado en un sudario blanco que ocultaba los terribles efectos de las llamas. A su alrededor, los monjes no lograban recuperar la paz necesaria para iniciar el responso por su alma. Hasta ella llegaban exánimes susurros amortiguados por el repiqueteo de la lluvia; veía sus gestos atribulados luchando contra el terror supersticioso, la mirada insondable de Michel, como un hierático Pantocrátor, y la fuerza de Brian, como un monarca solemne tratando de contener las siniestras divagaciones.
Ella no tenía nada que aportar, y en el fondo sabía que las palabras ya de poco servían. Como la mayoría de los laicos, sólo deseaba alejarse del monasterio. El mal parecía extenderse como las ondas al lanzar una piedra en el estanque. De pronto se dijo que no participaría en el velatorio. Sentía afecto por aquel joven poco locuaz y de mirada limpia, pero ya había llorado por él. Regresó al herbolario para estar junto a Brigh, que permanecía sumida en una profunda melancolía. A pesar de su premonición, no había podido hacer nada por evitar la muerte de Galio, y eso la torturaba. Ni siquiera tenía indicios sobre la identidad del atacante.
Cruzaba el solitario claustro cuando una extraña sensación comenzó a calar en ella como la fría llovizna: el recuerdo del estático monje entre las tumbas tras la muerte del hermano Roger regresó con fuerza. Su respiración se aceleró. Le dio la sensación de que estaba siendo observada y aceleró el paso. La escasa visibilidad y la lluvia mutaban las difusas formas, imaginaba la silueta de un hábito tras la siguiente esquina y su corazón empezó a latir con fuerza. Estaba a punto de echar a correr cuando divisó un leve resplandor anaranjado en la puerta entornada de la biblioteca y decidió buscar refugio en el edificio. Dejó la capa chorreante colgando de un saliente junto a la entrada y notó agradecida el ambiente seco y cálido que reinaba en el interior. Por el vano de la puerta del scriptorium se filtraba la luz trémula de los velones. Se asomó y vio a Guibert sentado a una de las mesas. El novicio se hallaba totalmente enfrascado en su tarea. Dana se acercó con sigilo. Varios cirios dispuestos sobre la mesa iluminaban los frascos de arcilla que contenían los tintes. Delante tenía los cuatro fragmentos hallados del Apocalipsis y una vitela en blanco. Dana se disponía a saludarle cuando advirtió el estado extático en que parecía sumido el joven.
Inmóvil, con los ojos entrecerrados y expresión inerte, sus labios susurraban palabras incomprensibles mientras asía en alto una larga pluma de ganso con la cánula ennegrecida por la tinta. Un instante después, bizqueó y trazó en el aire movimientos delicados y precisos que recordaban una insinuante danza. A continuación, la pluma descendió lentamente y una línea casi invisible quedó trazada sobre la cerúlea piel de novillo. Sin el pulso y la presión exactos, jamás hubiera podido dibujar sobre el pergamino aquel perfecto hilo negro, no más grueso que un cabello.
—Guibert —se atrevió a decir por fin, inquieta ante aquella extraña actitud, más propia de un ensalmador que de un escribiente.
El joven parpadeó varias veces y la pluma dejó una línea irregular en la vitela. Dana se disculpó. El joven la miraba como si acabara de despertar hasta que finalmente pareció reconocerla. El rubor acudió a sus mejillas y ella sonrió aliviada.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó él.
Dana bajó la mirada y suspiró.
—No tengo fuerzas para asistir al velatorio.
—Yo tampoco. Dios tenga en su alma a Galio. Teníamos la misma edad. ¿Cómo está Brigh?
Dana esbozó una triste sonrisa. Se preguntaba si Guibert hubiera deseado ser el objeto de las miradas de la bonita muchacha.
—Es muy joven. El tiempo la curará. —Entonces señaló el pupitre con las vitelas y los tintes—. ¿Has venido para buscar consuelo en tu oficio?
—El hermano Michel quiere que estudie con atención estos pergaminos, su vista ya no es la de antes —acabó confesando mientras ella se situaba a su lado.
—¿Vas a copiarlos?
—En realidad no, pero intentar hacerlo es la única manera de conocer la técnica del iluminador.
—¿Eso es importante?
—Para el abad y el hermano Michel sí.
Ella asintió en silencio. El novicio dejó la pluma en uno de los tinteros y rozó los fragmentos entornando los ojos. Dana señaló el del extremo.
—¿Es el cuarto? —preguntó—. ¿El de hoy?
Junto a la ciudad ardiendo, en el extremo superior aparecía un ángel idéntico al de los otros tres fragmentos. Hacía sonar su trompeta ante el sol y la luna, teñidos de negro en una tercera parte, como las estrellas a su alrededor. De la ciudad salían diminutos hombres y mujeres que vagaban perdidos entre las tinieblas, miraban hacia lo alto y tenían expresión de terror. Pensó en Mothair.
—Es el final de los tiempos —musitó, aterrada—. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Guibert luchó por no rehuir su mirada. La presencia de aquella mujer tan hermosa lo turbaba profundamente, pero no merecía frases entrecortadas ni remilgos.
—Las señales anunciadas en el Apocalipsis son cósmicas, en cambio lo que estamos padeciendo sólo afecta al monasterio y a quienes trabajan en su reconstrucción. El misterioso agresor es tan tangible como tú o como yo, y lo que pretende es que abandonemos este lugar.
Ella asintió, aliviada.
—Desde que ardió el andamio, he tenido la seguridad de que el culpable se hallaba entre nosotros, y yo creí saber quién era.
—Tu esposo, Ultán.
Ella se mordió el labio. Brian lo había descartado, y además tenía una buena coartada. Sabía que la lealtad de Guibert estaba fuera de toda duda, pero no pudo reprimir confesar la sospecha que la reconcomía.
—Brigh ha visto al autor, un monje, varias veces, y en el campamento aseguraban que su oscura silueta vagaba sin que los muros del convento fueran un obstáculo para él. —Al ver la expresión escandalizada del novicio se apresuró a corregir—: Yo no dudo de vuestra fe inquebrantable, pero ¿y si alguno de vosotros estuviera dominado por una fuerza superior?
—¿Estás hablando de posesión?
—En los Evangelios se narran casos similares.
—¡La fe en Jesucristo nos protege! —zanjó el joven.
Dana temió la respuesta pero decidió seguir adelante.
—He sido testigo de las amenazas de Michel a Brian. En cierta ocasión también me advirtió a mí. —Al ver el rostro horrorizado del joven trató de suavizar sus recelos—. Sé que lo estimas profundamente, pero su actitud es muy extraña y cada vez está más alterado.
—¡No sabes nada del hermano Michel! —le espetó Guibert con acritud, pero al momento se quedó pensativo. Sus labios temblaban y al final apuntó en un susurro—: Siempre se ha mantenido fiel a la comunidad. La abertura del túmulo lo afectó profundamente, al igual que al abad, pero… yo confío en él.
Ella asintió; era consciente de que el novicio callaba algunos hechos en el intento de proteger a su mentor. Entonces él la miró fijamente, como si valorara si podía confiarle sus pesquisas.
—Dana, escucha —comenzó con tiento, mirando de soslayo la puerta del scriptorium. Su mano se posó por primera vez sobre la de ella, que permanecía apoyada en la mesa. Aquel inesperado contacto la desconcertó; intuyó que Guibert se disponía a confesarle algo importante—. Tenemos algo.
—¿A qué te refieres?
Él señaló los cuatro pergaminos.
—Estas vitelas son especiales. Brian fue el primero en detectarlo y Michel pudo corroborarlo a pesar de que sus ojos cansados apenas perciben los detalles. —Tocó las vitelas para dar énfasis a sus palabras, pero habló con un hilo de voz—: ¡Sus trazos son semejantes a los del Códice de San Columcille! El enigma está en estas miniaturas, y si logramos descubrir quién…
—¿Guibert?
La figura encorvada del hermano Michel se recortaba en la puerta.
Dana dio un respingo.
—Hermano, Guibert me comentaba…
—Sé lo que te decía, y yo te aseguro que sólo son conjeturas —cortó Michel secamente.
—Pero…
—¡No insistas! —la reprendió mientras se hacía a un lado invitándola a salir—. Indagar en estos hechos no te hará ningún bien.
Dana sintió que su sangre bullía encolerizada y se encaminó con determinación hacia la salida. Miró soliviantada al monje, pero cualquier rastro de recelo había desaparecido de su rostro: se topó contra el muro pétreo, anguloso y pálido de su semblante.
—Este lugar ya no es seguro, Dana —concluyó con un leve matiz de advertencia en sus ojos flamígeros—. Es hora de que te plantees tu futuro y el de Brigh.
En cuanto se envolvió en la capa y salió al exterior, las lágrimas afloraron. Aquella muestra de desconfianza había sido un duro revés. Su mundo en el monasterio se desvanecía. Tal vez aquellos extraños frates la habían confundido desde un principio. Deseó buscar a Brian, pero las sospechas que tenía sólo servirían para lacerar su noble alma.
Quizá los habitantes de Mothair estaban en lo cierto… Alguna clase de malignidad se había instalado en el alma de alguno de los monjes. De ser así, ella y Brigh estaban condenadas.